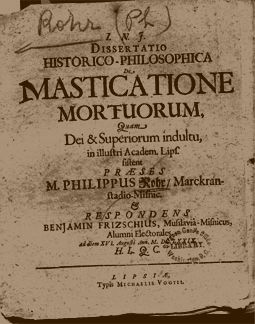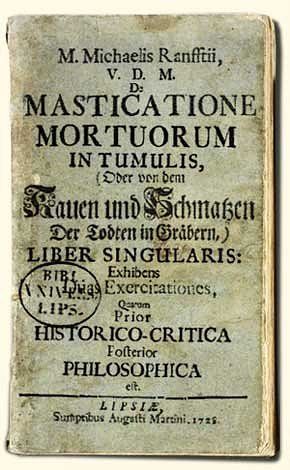¡Espíritu del Planeta Veloz, Recuerda!
¡NEBO, Guardián de los Dioses, Recuerda!
¡NEBO, Padre de la Sagrada Escritura, Recuerda!
¡En el nombre de la Alianza jurada entre Ti y la raza de los Hombres,
Te invoco! ¡Escúchame y recuerda!
¡Desde el Pórtico del Gran Dios NANNA, Te llamo!
¡Por el Nombre que me dieron en la Esfera Lunar, Te llamo!
Señor NEBO, ¿quién no conoce Tu Sabiduría?
Señor NEBO, ¿quién no conoce Tu Magia?
Señor NEBO, ¿qué espíritu de la tierra o de los cielos no es conjurado por Tu Escritura mística?
Señor NEBO, ¿qué espíritu de la tierra o los cielos no está obligado por la Magia de Tus Hechizos?
¡NEBO KURIOS! ¡Señor de las Artes Sutiles, abre el Pórtico a la Esfera de Tu Espíritu!
¡NEBO KURIOS! ¡Amo de la Ciencia Química, abre el Pórtico a la Esfera de Tus Obras!
¡Pórtico del Planeta Veloz, MERKURIOS, Ábrete a mí!
¡IA ATHZOTHTU! ¡IA ANGAKU! ¡IA ZI NEBO!
¡MARZAS ZI FORNIAS KANPA!
¡LAZHAKAS SHIN TALSAS KANPA!
¡NEBOS ATHANATOS KANPA!
¡IA GAASH! ¡IA SAASH! ¡IA KAKOLOMANI-YASH!
¡IA MAAKALLI!
sábado, 30 de noviembre de 2013
viernes, 29 de noviembre de 2013
Dos apuntes de Bierce
Fantasma, s. Signo exterior y visible de un temor interior. Para explicar el comportamiento inusitado de los fantasmas, Heine menciona la ingeniosa teoría según la cual nos temen tanto como nosotros a ellos. Pero yo diría que no tanto, a juzgar por las tablas de velocidades comparativas que he podido compilar a partir de mi experiencia personal. Para creer en los fantasmas, hay un obstáculo insuperable. El fantasma nunca se presenta desnudo: aparece, ya envuelto en su sábana, ya con las ropas que usaba en vida. Creer en ellos, pues, equivale no sólo a admitir que los muertos se hacen visibles cuando ya no queda nada de ellos, sino que los productos textiles gozan de la misma facultad. Suponiendo que la tuvieran, ¿con qué fin la ejercerían?, ¿por qué no se da el caso de que un traje camine solo sin un fantasma dentro? Son preguntas significativas, que calan hondo y se aferran convulsivamente a las raíces mismas de este floreciente credo.
Muerto, adj. Dícese de quien ha concluido el trabajo de respirar, de quien ha acabado para todo el mundo, de quien ha llevado hasta el fin una enloquecida carrera y de lo que al alcanzar la meta de oro, ha descubierto que era un simple agujero.
Muerto, adj. Dícese de quien ha concluido el trabajo de respirar, de quien ha acabado para todo el mundo, de quien ha llevado hasta el fin una enloquecida carrera y de lo que al alcanzar la meta de oro, ha descubierto que era un simple agujero.
En el pasaje del dragón (1ª parte)
¡Oh! Vos a quien os arde el corazón por aquellos que arden
en el Infierno, cuyos fuegos vos mismo alimentáis a su vez;
cuánto tiempo suplicaréis: <<¡Tened piedad de ellos, Señor!>>
porque, ¿quién sois vos para enseñar y Él para aprender?
En la Iglesia de St. Barnabé las vísperas habían terminado; el clérigo abandonó el altar; el pequeño coro de niños se arracimó en el presbiterio y se situó en la sillería del coro. Un suizo ataviado con un opulento uniforme desfilaba por la nave sur haciendo sonar su bastón sobre el pavimento de piedra cada cuatro pasos; tras él avanzaba el elocuente predicador y excelente hombre, Monseigneur C-.
Mi asiento estaba cerca de la barandilla del presbiterio, y en ese momento volví la mirada hacia el extremo oeste de la iglesia. El resto de personas situadas entre el altar y el púlpito también se volvieron. Se escucharon unos leves crujidos de ropa y susurros mientras la congregación se sentaba de nuevo; el predicador subió las escaleras del púlpito, y la pieza inicial de órgano cesó.
Siempre me había parecido sumamente interesante la música de órgano de St. Barnabé. Era una ejecución experimentada y científica, demasiado quizás para mis conocimientos, pero que denotaba una vívida aunque fría inteligencia. Además, poseía el gusto francés: este reinaba supremo, comedido, digno y reservado.
Sin embargo, ese día, desde el primer acorde advertí un cambio a peor, un cambio siniestro. Durante las vísperas fue principalmente el órgano del presbiterio el que acompañó al bello coro, pero de vez en cuando, aparentemente de forma bastante caprichosa, desde la galería oeste donde está situado el gran órgano, unos pesados acordes atravesaban la iglesia y la serena paz de aquellas voces cristalinas. Era algo más que dureza y disonancia, aunque no se detectaba falta alguna de habilidad. Tras irrumpir el sonido una y otra vez, recordé algo que había leído en mis libros de arquitectura sobre la costumbre ancestral de bendecir el coro en cuanto se finalizaba su construcción, pero la nave, que con frecuencia se acababa medio siglo más tarde, no recibía bendición alguna: me pregunté ociosamente si ese había sido el caso de St. Barnabé, y si algo que habitualmente no se suponía que debía habitar en una iglesia cristiana pudiera haber penetrado sin ser detectado o haber tomado posesión de la galería oeste. Había leído que cosas similares ocurrían también, pero nunca en obras de arquitectura.
Entonces recordé que St. Barnabé no tenía más de cien años de antigüedad, y me sonreí por la incongruente asociación de supersticiones medievales con aquella alegre y pequeña obra del rococó dieciochesco.
Pero en esos momentos las vísperas ya habían finalizado, y tras ellas se suponía que debían sonar unos cuantos acordes reposados, apropiados para acompañar la meditación, mientras esperábamos el sermón. En su lugar, los acordes disonantes procedentes de la parte baja de la iglesia estallaron cuando el clérigo se marchó, como si ya nada pudiera controlarlos.
Pertenezco a una generación anterior y más simple a la que no le gusta buscar sutilezas psicológicas en el arte, y siempre me he negado a buscar en la música nada más allá que melodía y armonía, pero tuve la sensación de que en el laberinto de sonidos que en esos momentos brotaba de aquel instrumento se estaba dando caza a algo. Lo perseguían de un lado a otro de los pedales, mientras los teclados bramaban con aprobación. ¡Pobre diablo! Quienquiera que fuese, ¡poca ocasión de escapar parecía tener!
Mi malestar nervioso se tornó en ira. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo se atrevía a tocar de esa forma en mitad del sagrado servicio? Miré a la gente que estaba cerca de mí: nadie parecía estar molesto en absoluto. Las plácidas frentes de las monjas arrodilladas, aún vueltas hacia el altar, no perdieron ni un ápice de su devota abstracción bajo la pálida sombra de sus tocas. La elegante dama que estaba a mi lado miraba con expectación a Monseigneur C-. Por lo que su rostro delataba, el órgano bien podría haber estado tocando un Ave María.
Pero ahora, por fin, el predicador hizo la señal de la cruz y pidió silencio. Me volví hacia él aliviado. Hasta el momento no había podido encontrar el descanso que había ansiado cuando entré en St. Barnabé esa misma tarde.
Estaba consumido por tres noches de sufrimiento físico y problemas mentales: la última había sido la peor, y era un cuerpo exhausto, una mente abotargada y a un mismo tiempo sensible, lo que me había llevado a visitar mi iglesia favorita para curarme. Porque había estado leyendo El Rey de Amarillo.
<<Al salir el sol se esconden y se tienden en sus guaridas>>. Monseigneur C- pronunciaba su sermón con una voz calmada y la mirada serena puesta en la congregación. Mis ojos se volvieron, no supe por qué, hacia la parte más baja de la iglesia. El organista salió de detrás de los tubos y pasó junto a la galería de camino a la salida, y lo vi desaparecer por una pequeña puerta que conducía a unas escaleras que llevaban directamente a la calle. Era un hombre delgado y su rostro estaba tan blanco como negro era su abrigo.
<<¡Ya era hora!>>, pensé, <<¡a otro sitio con tu endemoniada música! Espero que tu ayudante toque la pieza final de órgano>>.
Con un sentimiento de alivio, con un profundo y sereno sentimiento de alivio, me volví de nuevo al afable rostro en el púlpito y me dispuse a escuchar. Aquí, finalmente, llegó la tranquilidad de mente que tanto había ansiado.
-Hijos míos -dijo el predicador-, la verdad que el alma humana encuentra más difícil de aprender es que no tiene nada que temer. Nunca llega a entender que nada puede realmente herirla.
<<¡Curiosa doctrina1>>, pensé, <<para un cura católico. Veamos cómo hace reconciliar eso con los Padres de la Iglesia>>.
-Nada puede dañar el alma -continuó con su voz más fría y clara-, porque...
Pero no llegué a oír el resto; mi ojo izquierdo se apartó de su rostro, no supe por qué razón, y busqué con él la parte más baja de la iglesia. El mismo hombre salió de detrás del órgano y atravesó la galería, igual que antes. Pero no había transcurrido suficiente tiempo para que hubiera regresado, y si lo había hecho, debería haberlo visto. Sentí un débil escalofrío, y mi corazón se encogió; sin embargo, sus idas y venidas no eran en absoluto asunto mío. Le miré: no podía apartar los ojos de su negra figura y su blanco rostro. Cuando se encontraba exactamente frente a mí, se volvió y a través de la iglesia me lanzó directamente a los ojos una mirada de odio, intensa y mortífera: nunca había visto nada igual. ¡Ojalá no volviera a verlo jamás! Entonces desapareció por la misma puerta por la que le había visto marcharse hacía menos de sesenta segundos.
Me senté e intenté controlar mis pensamientos. Mi primera sensación era como la de un niño muy pequeño profundamente herido, aguantando la respiración antes de romper a llorar.
Encontrarme de repente a mí mismo siendo el objeto de semejante odio resultaba exquisitamente doloroso: y aquel hombre era un completo extraño.
¿Por qué podría odiarme de esa manera?... ¿A mí, a quien nunca antes había visto? Durante unos instantes todas las otras sensaciones se fundieron en esta única punzada: incluso quedó subyugado por este pesar, y durante unos instantes no vacilé ni un segundo, pero a continuación comencé a razonar, y una sensación de incongruencia vino en mi ayuda.
Como ya he dicho, St. Barnabé es una iglesia moderna. Es pequeña y bien iluminada; puede verse todo casi de un solo vistazo. La galería del órgano recibe una luz intensa desde una hilera de ventanales bajos en el triforio, que ni siquiera tienen vidrieras de colores.
Estando el púlpito en el centro de la iglesia, era lógico que, mientras miraba hacia allí, cualquier cosa que se moviera en el ala oeste no pasase inadvertida a mi ojo. Cuando el organista pasó por segunda vez, no era de extrañar que lo viese: simplemente había calculado mal el intervalo entre su primera y segunda aparición. Había entrado esa última vez por otra puerta lateral. En cuanto a la mirada que tanto me había alterado, no había existido en absoluto, y yo era un idiota histérico.
Miré a mi alrededor. ¡Este era un lugar propicio para albergar horrores sobrenaturales! El rostro diáfano y razonable de Monseigneur C-, sus maneras comedidas y sus gestos pausados y elegantes, ¿no eran justamente un tanto incongruentes con cualquier noción de truculento misterio? Eché un vistazo por encima de su cabeza, y casi me reí. Aquella dama al vuelo que sujetaba una esquina del palio del púlpito, semejante a un mantel de damasco con flecos en medio de un fuerte vendaval, en cuanto un basilisco se posara en el altillo del órgano, le apuntaría con su trompeta de oro y le soplaría arrebatándole cualquier rastro de existencia. Me reí de mí mismo por esta fantasía, la cual, en esos momentos, me pareció muy divertida, y seguí sentado y burlándome de mí mismo y de todo lo demás; desde la vieja harpía en la parte externa de la barandilla que me había hecho pagar diez céntimos por mi asiento antes de permitirme la entrada (ella se parecía más a un basilisco, me dije, que mi organista de tez anémica): desde esa desabrida vieja dama, hasta, ¡ay, sí!, el mismísimo Monseigneur C-. Y es que toda mi devoción se había esfumado. Nunca antes había hecho algo semejante en mi vida, pero ahora sentía el deseo de burlarme.
En cuanto al sermón, no podía escuchar ni una sola palabra, porque en mis oídos resonaban los versos:
Ha logrado emular a San Pablo
predicándonos aquellos seis sermones de Resurrección,
más solemnes que cualquier otro que jamás haya predicado.
...al tiempo que fantaseaba con los pensamientos más irreverentes.
No servía de nada seguir sentado allí por más tiempo: debía salir fuera y sacudirme este odioso estado de ánimo. Era consciente de la descortesía que estaba cometiendo, pero aun así me levanté y abandoné la iglesia.
Un sol de primavera brillaba en la rue St. Honoré mientras bajaba corriendo los escalones de la iglesia. En una esquina había apostada una carretilla llena de junquillos amarillos, pálidas violetas de la Riviera, oscuras violetas rusas, y blancos jacintos romanos, entre una dorada nube de flores de mimosa. La calle estaba llena de hedonistas de domingo. Balanceé mi bastón y reí junto al resto. Alguien me adelantó y pasó junto a mí. No se volvió en ningún momento, pero poseía la misma maldad mortal en su blanco perfil que la que había visto en sus ojos. Le observé hasta que se perdió de mi vista. Su flexible espalda irradiaba la misma amenaza; cada paso que lo alejaba de mí parecía conducirle a alguna misión conectada con mi destrucción.
Avancé arrastrándome, mis pies casi rehusaban moverse. Empezó a invadirme un sentimiento de responsabilidad por algo olvidado mucho tiempo atrás. Empezaba a tener la sensación de que merecía aquello con lo que me amenazaba: se remontaba a mucho tiempo atrás... mucho, mucho tiempo atrás. Había permanecido latente todos estos años, sin embargo, allí estaba, y pronto se alzaría y se enfrentaría a mí. Pero yo intentaría escapar, y avancé con dificultad lo mejor que pude por la rue de Rivoli, al otro lado de la Place de la Concorde, en el Quai. Contemplé con ojos enfermos el sol brillando a través de la espuma blanca de la fuente, derramándose por las espaldas de bronce oscuro de los dioses del río, por la estructura de amatista del lejano Arco, por las innumerables extensiones de grises troncos y ramas desnudas ligeramente verdes. Entonces, lo volví a ver avanzando por la alameda de castaños del Cours la Reine.
(...)
Robert W. Chambers
martes, 26 de noviembre de 2013
Génesis de un mito sintético
La racionalización de las leyendas y los mitos siempre es relativa. Si bien en las ciencias físicas las interpretaciones son limitadas, en las ciencias humanas los análisis están habitualmente teñidos de una visión subjetiva, lo que provoca reticencias a la hora de aceptar diversos estudios sobre temas tan amplios como la antropología o la sociología. Por lo tanto, admitimos la inevitable relatividad de nuestro enfoque esperando que así se aseguren unas tesis lo menos dogmáticas posibles.
Al mostrar los orígenes del mito del vampiro tenemos que profundizar en sus raíces sin contar con los medios contemporáneos o históricos para adentrarnos en la transmisión oral, mucho más arcaica y por ello mucho más cercana al impulso básico que provoca su aparición. Evidentemente también hay que prescindir de la iconografía literaria y cinematográfica de una leyenda tan rica, ya que la influencia de factores sociales e históricos actuales distorsionaría su imagen inicial y primigenia, que es la que nos interesa. En la figura del vampiro confluyen diversos elementos simbólicos que unifican y amplían su mensaje primitivo. Con la tradición oral como base, aparece en los cuentos más primigenios, y por tanto hay que buscar su origen en los mitos más antiguos.
La leyenda de nocturnos devoradores de humanos nos lleva evidentemente a la licantropía y al personaje del ogro. El término "ogro" deriva del nombre de una divinidad maléfica romana, el orco. Con otras denominaciones se remonta al neolítico, siendo su esquema general el de un ente libre de lazos familiares, salvaje y antropófago, con aspecto de hombre o animal. Tras el horror del ogro puede esconderse el miedo a los animales carnívoros como el lobo y el oso, que por su nocturnidad causaban grandes estragos en las diminutas tribus primitivas. Así, se tiende a atribuir aspecto lobuno al devorador nocturno; recordemos que aún hoy en la literatura el vampiro se puede transformar en lobo.
También se puede explotar la vertiente de las sociedades iniciáticas de cazadores que se apartaban de la tribu para vivir en los bosques, practicando la antropofagia. Tal como expone Rodolfo Gil: "Otra hipótesis, próxima a la anterior, es la del homínido selvático, o el hombre primitivo residual, que haya podido cohabitar en vecindad relativa con el hombre, interfiriéndose en sus respectivas vidas". Sin embargo, aunque el mito vampírico se originara porque dormir entre fieras provocó un miedo intrínseco a la noche y a los carnívoros nocturnos, esta explicación no cubriría plenamente toda su riqueza.
Se representa al ogro como un ser basto y de escasa inteligencia. Sin embargo, tales atributos no describen al vampiro. Por su astucia, habilidad y poder mágico parece más emparentado con la ogresa y las lamias latinas. Éstas serían mujeres de gran belleza pero con un apetito sexual y carnívoro de animal. Reúnen el papel de sabia hechicera y lasciva amante, caníbal y mortífera. En el neolítico mediterráneo encontramos estas mismas características en multitud de "diosas blancas" que en los sacrificios sangrientos de las orgías dionisíacas mezclaban símbolos de vida y muerte, sexo y terror. Las diosas arcaicas del amor desempeñaron también este doble papel de sexo y terror. Por ejemplo, los cultos babilónicos y asirios a Ishtar -anterior a la Afrodita griega- a menudo implicaban complicadas fórmulas de iniciación que entraban en el sadomasoquismo más mortífero; posiblemente por excesos en el consumo de alucinógenos naturales. Como bien señala Mircea Eliade, en el norte de África a la alucinógena mandrágora se la denominaba ogra.
Así, en sus orígenes el vampiro es un mito más cercano al elemento femenino que al masculino, y el símbolo de la sangre refuerza esta tesis. La menstruación y el parto en relación a la sexualidad femenina confieren a la mujer un halo de misterio, que el hombre primitivo convierte en potencial mágico. Tradicionalmente, el cuento popular otorga mayor poder sobrenatural a la mujer que al hombre, o bien como hada madrina o bien como bruja. La sangre desempeña la metáfora de líquido vital y sagrado vinculado a la vida en el nacimiento y en la muerte.
El vampiro es un personaje de raíces femeninas que aglutina la fuerza del papel místico de la mujer, tanto en la sociedad neolítica con el terror a los animales de presa y las prácticas antropófagas, como en las primeras civilizaciones agrarias. Se refuerza con el simbolismo de la sangre y la noche, que potencian su carga mítica y en las que subyace el placer sexual. En la síntesis vampírica todos los elementos vehiculan aspectos sexuales, uniéndose el papel de la mujer como activador erótico al de la agresión como imagen de dominio; la sangre, como símbolo vital, y la noche, a la vez terrorífica -por la desprotección ante los depredadores- y plácida, por las relaciones sexuales y los sueños que tenían lugar tras la caza y recolección nómada de frutos.
Sin que, como indicábamos, pretendamos dogmatizar, creemos que en la génesis del mito vampírico se encuentran diferentes símbolos, todos ellos femeninos. Por lo tanto el mito no tiene que ver con los cuentos de iniciación sobre desbroce u ocupación de nuevas zonas naturales, ni con los animales totémicos que en la leyenda de Lohengrin unirían la condición animal y la humana. Más bien debemos hablar de un culto al sexo unido al terror que activa la síntesis vampírica como unificación compleja de instintos entrecruzados.
Nicolás Cortés Rojano; El Espíritu de la Noche
Pincelada de Edward Tylor
"Al ver que ciertos individuos se iban debilitando sin causa aparente y encanijándose de día en día, como si perdieran la sangre, el animismo salvaje hubo de encontrar una causa de este fenómeno e imaginó ciertos demonios o espíritus malignos que devoraban el alma o el corazón o chupaban la sangre de sus víctimas. En la Polinesia se cree que las almas de los muertos 'tii' salen de sus tumbas y abandonan los ídolos y estatuillas colocados en los cementerios, filtrándose de noche en las casas para devorar el corazón y las entrañas a los que duermen, causándoles así la muerte..."
domingo, 24 de noviembre de 2013
Muertos y fantasmas
Los muertos y los fantasmas ocupan un lugar predominante en la tradición popular de Escandinavia y, así mismo, en la tradición vikinga. Si leemos las sagas islandesas observamos que los temibles "draugar" aparecen con frecuencia. Se trata de maléficos "cuerpos vivientes" que defienden sus tumbas de los intrusos y cualquier extraño que se les aproxime. Una de las creencias más extendidas entre los vikingos de la época cristiana era la siguiente: todos los cuerpos de las personas que se han ahogado contaminan a quienes se aproximan a la orilla, con el fin de asegurarse un entierro cristiano digno. Incluso hoy en día, todavía se usa el antiguo término draug para referirse a los ahogados cuyo cuerpo permanece insepulto. Sus cadáveres se convierten en monstruos siniestros cubiertos de algas, que acechan a los barcos para volcarlos y matar a la tripulación.
En todas las lenguas escandinavas existen numerosas palabras correspondientes a fantasma. Aparte de la ya citada "draug" en noruego, existe en islandés el "draugar" muy similar a la anterior, y además el espectro denominado "svipa" y el llamado "voga" o enviado, un fantasma destructor que ha sido levantado de su tumba y actúa bajo las órdenes de algún perverso mago. El último tipo de espectros es el de los "transformadores", éstos no son materiales y se dejan sentir cuando cambian de forma o se vuelven invisibles. Se originan a partir de un cadáver o de un hueso al que un hechicero haya insuflado energía; su comportamiento es descrito con gran realismo en la leyenda "¿Cómo levantar a los muertos?" de Jón Árnason. Cuando alguno de estos fantasmas persigue a una familia se les denomina "fylgja" o "persecutor".
El sueco tiene varias palabras para nombrar a los fantasmas, según explica Klintberg, así tenemos los "gengånger", literalmente "el que camina de nuevo": se trata de un fantasma que vuelve a su familia o amigos porque les tiene que dar un mensaje. Por otro lado están los "gast" o fantasmas: con este vocablo se alude al fantasma de una persona desconocida que embruja caminos, bosques o lugares abiertos; el término "spöke" o aparición, es utilizado cuando el narrador desea remarcar los diferentes modos que tiene el espíritu de aparecer, así por ejemplo, como aparición visual, ruidosa, con gritos e incluso con fenómenos de poltergeist.
Frecuentemente se citan casos de fantasmas relacionados con niños ilegítimos sin bautizar que son abandonados o incluso asesinados por sus madres. Para denominar a este grupo se utiliza el vocablo útburðir en islandés, útboren en noruego y utbölingt o utkasting en sueco, en todos los casos significa "los expulsados". La razón es doble, en primer lugar estos niños no han tenido un entierro cristiano o carecen de nombre por no haber sido bautizados, y por lo tanto, nunca han vivido en la comunidad humana. Repetidamente la leyenda describe con todo lujo de detalles cómo el fantasma de un niño castiga a una madre culpable, bien publicando su nombre ante todo el pueblo, o haciéndola enloquecer de remordimiento y culpa, o incluso se venga cruelmente mamando de la madre hasta provocarle la muerte. La fuerza de estos relatos como aviso moral es evidente.
El único modo de ahuyentar al fantasma era bautizarlo, como se muestra en la leyenda noruega "El lapón que bautizó al fantasma del niño".
La leyenda islandesa "¡Gris es mi cráneo, Garún, Garún!" es una variante terrible del relato extendido por todo el mundo denominado "El novio muerto", así como de la balada germánica romántica llamada "Leonore", escrita por Wilhem Burger en 1773. En la versión germánica, resulta evidente que la chica es culpable de su terrible experiencia, puesto que la enorme tristeza que padece provoca que su amante salga y se levante de la tumba. El folklore frecuentemente desalienta todo tipo de duelo y luto prolongado y apasionado. Este mensaje moralista, sin embargo, no se tuvo en cuenta en Islandia, allí el amante siguiendo la tradición local, cumple el modelo del draugar cruel y activo.
El folklore islandés, por medio de los conceptos del draugar y el "Enviado" ha creado modelos tan terriblemente poderosos como los zombies y los vampiros tan conocidos en otros pueblos.
Edorta González; Leyendas y Cuentos vikingos
miércoles, 20 de noviembre de 2013
Reprimenda a los escoceses por haberles agriado el carácter a sus fantasmas y duendes
Irlanda no es el único lugar en el que aún existe la creencia en los duendes. El otro día, sin ir más lejos, supe de un granjero escocés que creía que el lago que había delante de su casa estaba encantado por un caballo acuático. Tenía miedo de él, y rastreó el lago con redes, y luego intentó vaciarlo con una bomba. Mala cosa habría sido para el caballo acuático si lo hubiera encontrado. Un campesino irlandés hace mucho que habría llegado a un entendimiento con la criatura. Porque en Irlanda hay algo de atemorizado afecto entre los hombres y los espíritus. Se maltratan los unos a los otros sólo dentro de lo razonable; cada uno admite que el otro tiene sentimientos. Hay puntos más allá de los cuales ninguno de los dos irá. Ningún campesino irlandés trataría a un duende apresado como lo hizo el hombre del que habla Campbell. Capturó a una yegua acuática, y la ató a la grupa de su caballo. Era fiera, pero él la obligó a estarse quieta clavándole una lezna y una aguja. Llegaron a un río, y la yegua se puso muy agitada, temerosa de cruzar el agua. El hombre volvió a clavarle la lezna y la aguja. La yegua exclamó: <<Atraviésame con la lezna, pero no me metas esa miserable [la aguja] delgada y fina como un cabello>>. Llegaron a una venta. Él alumbró con la luz de un farol a la yegua; al instante ésta se desplomó <<como una estrella fugaz>>, y se convirtió en una masa de gelatina. Estaba muerta. Ni tampoco tratarían los irlandeses a los duendes como se trata a uno en un antiguo poema de las Tierras Altas. Un duende amaba a una niñita que solía cortar turba en la ladera de una colina encantada. Todos los días la mano del duende asomaba por la colina con un cuchillo encantado. La niña solía cortar la turba con el cuchillo. No tardaba mucho, al estar el cuchillo embrujado. Sus hermanos se preguntaban por qué terminaba tan rápidamente. Por fin decidieron espiar, y averiguar quién la ayudaba. Vieron la pequeña mano salir de la tierra, y a la niña cogerle el cuchillo. Cuando la turba estuvo toda cortada, la vieron dar tres golpecitos con el mango en el suelo. La pequeña mano salió de la colina. Arrebatándole el cuchillo a la niña, los hermanos cortaron la mano de un tajo. Nunca se volvió a ver al duende. Devolvió su ensangrentado brazo al interior de la tierra, creyendo, según consta, que había perdido la mano por la traición de la niña.
En Escocia sois demasiado teológicos, demasiado tenebrosos. Hasta al Diablo lo habéis hecho religioso. <<¿Dónde vive usted, señora, y cómo está el pastor?>>, le dijo a la bruja al encontrársela en la carretera, como se reveló en el proceso. Habéis quemado a todas las brujas. En Irlanda las hemos dejado en paz. Claro que la <<minoría leal>> le sacó el ojo a una con el troncho de una col el 31 de marzo de 1711, en el pueblo de Carrickfergus. Pero resulta que la <<minoría leal>> es medio escocesa. Habéis descubierto que los duendes son paganos y malvados. Os gustaría llevarlos a todos ante el magistrado. En Irlanda los belicosos mortales se han mezclado con ellos, y los han ayudado en sus batallas, y ellos a su vez han enseñado a los hombres gran destreza con las hierbas, y a unos pocos les han permitido escuchar sus melodías. Carolan durmió en un rath encantado. Desde entonces las melodías de los duendes le rondaron la cabeza, e hicieron de él el gran músico que fue. En Escocia los habéis censurado desde el púlpito. En Irlanda los curas les han permitido que les hagan consultas acerca del estado de sus almas. Desdichadamente los curas han decidido que no tienen alma, que se secarán completamente como tanto vapor traslúcido en el día final; pero lo han decidido más con tristeza que con ira. A la religión católica le gusta seguir en buenos términos con sus vecinos.
Estas dos distintas maneras de ver las cosas han influido en cada país en el mundo entero de las hadas y trasgos. Para sus actuaciones alegres y graciosas hay que ir a Irlanda; para sus hazañas terroríficas a Escocia. Los terrores de nuestros duendes irlandeses tienen algo de mentirijillas. Cuando un campesino se pierde en una casucha encantada, y se le obliga a pasarse la noche entera dándole vueltas a un cadáver en un asador delante del fuego, no nos sentimos preocupados; sabemos que despertará en medio de un campo muy verde, con su abrigo viejo cubierto por el rocío. En Escocia es totalmente distinto. Habéis agriado el carácter naturalmente excelente de los fantasmas y trasgos. El gaitero M'Crimmon, de las Hébridas, se echó su gaita al hombro y se adentró en una cueva marina, tocando muy fuerte, y seguido de su perro. Durante un rato largo la gente pudo oír la gaita. Debía de haber recorrido cerca de una milla cuando oyeron un ruido de lucha. Luego el sonido de la gaita cesó de golpe. Transcurrió algún tiempo, y a continuación el perro salió de la cueva completamente desollado, demasiado débil hasta para aullar. Nunca salió nada más de la cueva. Luego está el cuento del hombre que se zambulló en un lago en el que se creía que había un tesoro. Vio una gran caja de hierro. Al lado de la caja había un monstruo, que le aconsejó que se volviera por donde había venido. Salió a la superficie; pero los curiosos, al oír que había visto el tesoro, lo convencieron de que se zambullera otra vez. Se zambulló. Al poco rato su corazón y su hígado ascendieron y se quedaron flotando, tiñendo de rojo el agua. Nadie volvió a ver nunca el resto de su cuerpo.
Estos trasgos y monstruos acuáticos son corrientes en el folklore escocés. Nosotros también los tenemos, pero nos los tomamos mucho menos a la tremenda. En el río Sligo hay un agujero frecuentado por uno de estos monstruos. Muchos creen ardientemente en él, pero eso no impide que los campesinos bromeen con el tema, y lo rodeen de fantasía deliberada. Cuando yo era chico, un día estuve pescando congrios en el agujero del monstruo. Ya de regreso a casa, con una anguila enorme al hombro, la cabeza colgándole y bailándole por delante, la cola barriendo el suelo por detrás, me encontré a un pescador que conocía. Me puse a contarle un cuento sobre un congrio inmenso, el triple de grande del que llevaba, que me había roto el sedal y había escapado. <<Era él -dijo el pescador-. ¿Has oído contar alguna vez cómo hizo emigrar a mi hermano? Como sabes, mi hermano era buzo, y sacaba piedras para el Consejo del Puerto. Un día se le acerca la bestia, y le dice: "¿Qué andas buscando?". "Piedras, señor", dice él. "No te parece que es mejor que te largues?". "Sí, señor", dice él. Y por eso emigró mi hermano>>.
William Butler Yeats (1893)
domingo, 17 de noviembre de 2013
Zombi
(Haití - Vudú). 1 - Son las almas de los muertos por muerte violenta, que siguen viviendo en la tierra en forma de fantasmas durante todo el tiempo que habrían vivido en condiciones normales. La misma suerte corren las mujeres que mueren siendo vírgenes. Los brujos hábiles pueden encerrar en botellas a estas almas y venderlas, ya que en ellas se concentra un notable poder.
2 - Más frecuentemente, con la palabra zombi se indica a una persona aparentemente (¿o realmente?) muerta, que un brujo hace regresar a una especie de vida vegetal para explotarla como un esclavo. La visión deformada que el cine ha proporcionado de estos seres, pintados como monstruosos muertos vivientes, sedientos de sangre, no podría estar más lejos de la versión original. El zombi auténtico, en efecto, se distingue por su total abulia y su plena sumisión a la voluntad ajena. Ciertamente, bajo el mandato de esta voluntad podría ser inducido a actuar con violencia; pero en general se le utiliza exclusivamente como peón o esclavo. La mención más antigua de los zombis se encuentra en una novela de 1697, de Paul Alexis Blessepois, llamado Pierre Corneille: Le Zombi du Grand-Perou ou la Comtesse de Cocagne; pero la creencia no se populariza hasta principios de este siglo [(s. XX)], cuando la Hasco (Haitian American Sugar Company), con el incremento de la producción de caña de azúcar, pagaba a peso de oro a quien era capaz de proporcionar operarios para la cosecha. Se dice que entonces los brujos vudú empezaron a suministrar este tipo de trabajadores, que no pretendían quedarse siquiera con un pequeño porcentaje de la jugosa paga.
El estado de zombi resulta evidente, según afirman presuntos testigos, sobre todo en la mirada: "La cara era inexpresiva y la mirada fija. Los párpados eran blancos, como si los hubieran quemado al ácido" (Hurston, 1939); "la cosa más horrible era la mirada, o mejor la ausencia de mirada. Los ojos estaban muertos, como ciegos, carentes de expresión" (Seabrook, 1971). La innata mansedumbre del zombi se puede transformar en ferocidad sólo en caso de que coma sal, lo cual inmediatamente le da consciencia de su estado y puede llevarle a vengarse cruelmente de su "patrón".
El nombre zombi todavía no se ha explicado de forma unívoca: podría derivar del congolés nvumbi, cuerpo sin alma, o nsumbi, demonio; o bien de una "revisitación" criolla del francés les ombres, o de un vocablo local del área caribeña, zemi, que indica el espíritu de los muertos o los objetos con los que carga dicho espíritu.
En tiempos recientes, ante los numerosos testimonios documentados de occidentales que afirman haber encontrado auténticos zombis, han tomado cuerpo algunas hipótesis para explicar la posible base real del mito. Metraux sostiene que se trata a menudo, si no siempre, de seres subnormales, que son odiosamente explotados por personas sin escrúpulos. Seabrook piensa en alguna droga capaz de simular el estado de muerte, que se le suministraría al futuro zombi; luego el brujo que lo ha drogado lo desenterraría y lo utilizaría como esclavo; el escritor recuerda que el Código Penal de Haití, en vigor hasta 1952, todavía prevé penas específicas para un crimen de esta índole. Hoy en día, los experimentos realizados por el norteamericano Davis parecen dar crédito a ambas hipótesis. En efecto, la mayor parte de los casos estudiados por Davis resultan personas afectadas por graves deficiencias mentales, alcoholismo y epilepsia. Pero un cierto porcentaje parecería, en cambio, causado por la ingestión de un veneno nervino, la tetrodotosina, contenido en los peces de la familia de los Tetrodontídeos, capaz de provocar una especie de coma profundo, que se puede confundir con la muerte.
2 - Más frecuentemente, con la palabra zombi se indica a una persona aparentemente (¿o realmente?) muerta, que un brujo hace regresar a una especie de vida vegetal para explotarla como un esclavo. La visión deformada que el cine ha proporcionado de estos seres, pintados como monstruosos muertos vivientes, sedientos de sangre, no podría estar más lejos de la versión original. El zombi auténtico, en efecto, se distingue por su total abulia y su plena sumisión a la voluntad ajena. Ciertamente, bajo el mandato de esta voluntad podría ser inducido a actuar con violencia; pero en general se le utiliza exclusivamente como peón o esclavo. La mención más antigua de los zombis se encuentra en una novela de 1697, de Paul Alexis Blessepois, llamado Pierre Corneille: Le Zombi du Grand-Perou ou la Comtesse de Cocagne; pero la creencia no se populariza hasta principios de este siglo [(s. XX)], cuando la Hasco (Haitian American Sugar Company), con el incremento de la producción de caña de azúcar, pagaba a peso de oro a quien era capaz de proporcionar operarios para la cosecha. Se dice que entonces los brujos vudú empezaron a suministrar este tipo de trabajadores, que no pretendían quedarse siquiera con un pequeño porcentaje de la jugosa paga.
El estado de zombi resulta evidente, según afirman presuntos testigos, sobre todo en la mirada: "La cara era inexpresiva y la mirada fija. Los párpados eran blancos, como si los hubieran quemado al ácido" (Hurston, 1939); "la cosa más horrible era la mirada, o mejor la ausencia de mirada. Los ojos estaban muertos, como ciegos, carentes de expresión" (Seabrook, 1971). La innata mansedumbre del zombi se puede transformar en ferocidad sólo en caso de que coma sal, lo cual inmediatamente le da consciencia de su estado y puede llevarle a vengarse cruelmente de su "patrón".
El nombre zombi todavía no se ha explicado de forma unívoca: podría derivar del congolés nvumbi, cuerpo sin alma, o nsumbi, demonio; o bien de una "revisitación" criolla del francés les ombres, o de un vocablo local del área caribeña, zemi, que indica el espíritu de los muertos o los objetos con los que carga dicho espíritu.
En tiempos recientes, ante los numerosos testimonios documentados de occidentales que afirman haber encontrado auténticos zombis, han tomado cuerpo algunas hipótesis para explicar la posible base real del mito. Metraux sostiene que se trata a menudo, si no siempre, de seres subnormales, que son odiosamente explotados por personas sin escrúpulos. Seabrook piensa en alguna droga capaz de simular el estado de muerte, que se le suministraría al futuro zombi; luego el brujo que lo ha drogado lo desenterraría y lo utilizaría como esclavo; el escritor recuerda que el Código Penal de Haití, en vigor hasta 1952, todavía prevé penas específicas para un crimen de esta índole. Hoy en día, los experimentos realizados por el norteamericano Davis parecen dar crédito a ambas hipótesis. En efecto, la mayor parte de los casos estudiados por Davis resultan personas afectadas por graves deficiencias mentales, alcoholismo y epilepsia. Pero un cierto porcentaje parecería, en cambio, causado por la ingestión de un veneno nervino, la tetrodotosina, contenido en los peces de la familia de los Tetrodontídeos, capaz de provocar una especie de coma profundo, que se puede confundir con la muerte.
Massimo Izzi; Diccionario ilustrado de los Monstruos
miércoles, 13 de noviembre de 2013
La bofetada de Carlota Corday
El señor Ledru empezó.
-Yo soy -dijo- el hijo del famoso Comus, físico del Rey y de la Reina; mi padre, al que su apodo burlesco ha hecho clasificar entre los prestidigitadores y los charlatanes, era un distinguido sabio de la escuela de Volta, de Galvani y de Mesmer. El primero que se ocupó en Francia de fantasmagoría y de electricidad, dando clases de matemáticas y de física en la corte.
La pobre María Antonieta, a la que vi veinte veces, y que en más de una ocasión me cogió las manos y me abrazó cuando llegó a Francia, es decir, cuando yo era un niño; María Antonieta estaba loca por él. A su paso en 1777, José II declaró que no había visto nada más curioso que Comus.
En medio de todo esto, mi padre se ocupaba de la educación de mi hermano y de la mía, iniciándonos en todo lo que sabía de las ciencias ocultas, y en una multitud de conocimientos galvánicos, físicos, magnéticos que hoy son del dominio público, pero que en esa época eran secretos, privilegio solamente de unos pocos; el título de físico del Rey hizo que mi padre fuera encarcelado en el 93; pero gracias a algunas amistades que yo tenía en la Montaña conseguí que lo soltaran.
Entonces mi padre se retiró a esta misma casa en que yo vivo, y aquí murió en 1807, a los setenta y seis años.
Volvamos a mí.
He hablado de mis amistades con la Montaña. En efecto, mantuve relaciones con Danton y con Camille Desmoulins. Yo había conocido a Marat más como médico que como amigo. En fin, que le conocí. Por corta que haya sido esta relación que tuve con él, resultó que el día en que llevaron a la señorita de Corday al cadalso, yo me decidí a asistir a su suplicio.
Dos horas después de mediodía, ya estaba yo en mi puesto junto a la estatua de la Libertad. Era una cálida mañana de julio; el tiempo estaba pesado, el cielo cubierto y prometía tormenta.
A las cuatro la tormenta estalló; fue en ese momento, según dicen, cuando Charlotte subió a la carreta.
Habían ido a buscarla a la prisión en el momento en que un joven pintor estaba ocupado en hacerle su retrato. La muerte, celosa, parecía querer que nada sobreviviese a la joven, ni siquiera su imagen.
La cabeza estaba esbozada en la tela y, ¡cosa extraña!, en el momento en que entró el verdugo, el pintor estaba en el mismo lugar del cuello que la guillotina iba a cortar.
Los relámpagos brillaban, caía la lluvia, resonaba el trueno, pero nada había podido dispersar al populacho curioso; los muelles, los puentes y las plazas estaban atestadas; los rumores de la tierra apenas cubrían los rumores del cielo. Aquellas mujeres a las que con un nombre enérgico se llamaba chupadoras de guillotina, la perseguían con maldiciones. Oía aquellos ruidos acercarse a mí como se oyen los de una catarata. Mucho tiempo antes de que pudiera percibir nada, la multitud onduló; finalmente, como un navío fatal, apareció la carreta en medio de la multitud, y pude distinguir a la condenada, a la que no conocía, a la que no había visto nunca.
Era una hermosa joven de veintisiete años, de ojos magníficos, con una nariz de un diseño perfecto y unos labios de regularidad suprema. Se mantenía de pie, con la cabeza alta, menos para parecer dominar aquella multitud que porque sus manos atadas a la espalda la forzaban a mantener así la cabeza. La lluvia había cesado; pero como había soportado la lluvia durante las tres cuartas partes del camino, el agua que había corrido por ella dibujaba sobre la lana húmeda los contornos de su cuerpo encantador; se hubiera dicho que salía del baño. La camisa roja que le había puesto el verdugo daba un aspecto extraño y un esplendor siniestro a aquella cabeza tan orgullosa y tan enérgica. En el momento en que llegaba a la plaza cesó la lluvia, y un rayo de sol, deslizándose entre dos nubes, fue a jugar en sus cabellos, que hizo irradiar como una aureola. En verdad, se lo juro, aunque detrás de aquella joven hubiera un crimen, acción terrible, incluso aunque vengase a la humanidad, aunque yo detestase aquel crimen, no habría sabido decir si lo que veía era una apoteosis o un suplicio. Al divisar el cadalso, palideció: y esa palidez fue sensible, debido sobre todo a la camisa roja que le subía hasta el cuello; pero casi al punto hizo un esfuerzo, y terminó volviéndose hacia el cadalso, que contempló sonriendo.
La carreta se detuvo; Charlotte saltó a tierra sin permitir que la ayudaran a descender, luego subió los peldaños del cadalso, que la lluvia que acababa de caer había vuelto resbaladizos, tan rápido como se lo permitía la longitud de su camisa que arrastraba y el estorbo de sus manos atadas. Al sentir la mano del ejecutor posarse en su hombro para quitarle el pañuelo que cubría su cuello, palideció por segunda vez, pero en ese mismo instante una última sonrisa vino a desmentir aquella palidez, y por sí misma, sin que se le atase la infame báscula, en un impulso sublime y casi jovial, pasó su cabeza por la horrible abertura. Cayó la cuchilla, la cabeza separada del tronco fue a parar a la plataforma y rebotó. Fue entonces cuando uno de los ayudantes del verdugo, llamado Legros, cogió aquella cabeza por el pelo, y, en una vil adulación a la multitud, le dio una bofetada. Pues bien, les digo que con aquella bofetada la cabeza se ruborizó: la cabeza, no la mejilla, yo lo vi, ¿me oyen? No la mejilla tocada, sino las dos mejillas, y con rubor igual, porque el sentimiento vivía en aquella cabeza y se indignaba de haber sufrido una vergüenza que no podía detener.
También el pueblo vio aquel rubor, y tomó el partido de la muerta contra el vivo, de la supliciada contra el verdugo. Acto seguido se pidió venganza por aquella indignidad, y acto seguido el miserable fue entregado a los gendarmes y llevado a prisión.
Yo quería saber qué sentimiento había podido llevar a aquel hombre al infame acto que había cometido. Me informé del lugar en que estaba; pedí permiso para visitarlo en la Abbaye, donde lo habían encerrado, lo obtuve y fui a verle.
Una sentencia del tribunal revolucionario acababa de condenarle a tres meses de prisión. Él no comprendía que fuera condenado por una cosa tan natural como la que había hecho.
Le pregunté qué había podido llevarle a cometer aquella acción.
-¡Bonita pregunta! -dijo-. Soy maratista; acababa de castigarla por cuenta de la ley, quise castigarla por mi cuenta.
-Pero -le dije- ¿no ha comprendido que hay casi un crimen en esta violación del respeto debido a la muerte?
-¡Ah! -me dijo Legros mirándome fijamente-; pero ¿usted cree que están muertos porque se les haya guillotinado?
-Desde luego.
-Bueno, se ve que usted no mira en la canasta cuando están todos juntos; que no les ve volver los ojos y rechinar los dientes hasta cinco minutos después de la ejecución. Nos vemos obligados a cambiar de canasta cada tres meses, por la forma en que destrozan el fondo con los dientes. Es un montón de cabezas de aristócratas, que no quieren decidirse a morir; y no me extrañaría que un día alguna se pusiera a gritar: ¡Viva el rey!
Sabía todo lo que quería saber: salí perseguido por una idea: que, en efecto, aquellas cabezas todavía vivían, y decidí asegurarme.
Alexandre Dumas
Dejad a los muertos en paz
¡No intentéis jamás despertar a los muertos!
Que de niebla los muertos cubren la faz del día;
pues ya sobre esta tierra ninguna luz envía,
lo que en la tumba yace con los párpados yertos.
¡Que en su estrecho ataúd duerman eternamente!
Los muertos con voz pútrida desde el sepulcro llaman
y envenenan la sangre de los seres que aman;
ni los rayos del sol, ni el rocío paciente,
ni el mágico perfume de dulces primaveras,
han de hacer que su sangre se renueve de veras.
Si una vez de la vida fue apartada una cosa,
de la vida enemiga siempre va a resultar;
el necio que despierte al que en sueños reposa,
a la paz de su alma deberá renunciar.
Que de niebla los muertos cubren la faz del día;
pues ya sobre esta tierra ninguna luz envía,
lo que en la tumba yace con los párpados yertos.
¡Que en su estrecho ataúd duerman eternamente!
Los muertos con voz pútrida desde el sepulcro llaman
y envenenan la sangre de los seres que aman;
ni los rayos del sol, ni el rocío paciente,
ni el mágico perfume de dulces primaveras,
han de hacer que su sangre se renueve de veras.
Si una vez de la vida fue apartada una cosa,
de la vida enemiga siempre va a resultar;
el necio que despierte al que en sueños reposa,
a la paz de su alma deberá renunciar.
Ernst Raupach; Traducción de Ricardo Ibarlucía
martes, 12 de noviembre de 2013
De "El Giaour"
Pero primero sobre la tierra, como vampiro enviado
Tu cadáver de su tumba será arrancado;
Entonces atrozmente rondarás el lugar natal
Y chuparás la sangre de toda tu raza;
Allí de tu hija, hermana, esposa,
A medianoche agotarás la corriente de la vida;
Mas abominarás el banquete que por fuerza
Tendrá que nutrir tu lívido cadáver viviente,
Tus víctimas ya aún antes de expirar,
Conocerán al demonio por tu señor;
Así maldiciéndome y tú maldiciéndolas,
Tus flores se marchitan en el tallo.
Pero una que por tu crimen deberá caer,
La más joven, la más amada de todas,
Te bendecirá con el nombre del padre:
Esa palabra envolverá tu corazón en llamas.
Mas tú deberás concluir tu faena y observar
El último tinte en sus mejillas, el último destello de sus ojos
Y la última vidriosa mirada tendrás que ver,
La que se congela sobre su inerte azul;
Luego, con mano impía arrancarás
Las trenzas de su rubia cabellera,
De la que, cuando en vida se cortaba un rizo
Se llevaba la prenda más preciada de cariño,
Pero que ahora tú te llevarás
como recuerdo de tu agonía.
Mas con lo mejor de tu misma sangre gotearán
Tus dientes rechinantes y tus labios lívidos;
En seguida a hurtadillas a tu tétrica tumba
Irás y con monstruos y demonios bramarás
Hasta que ellos horrorizados se aparten
De un espectro más maldito que ellos.
Tu cadáver de su tumba será arrancado;
Entonces atrozmente rondarás el lugar natal
Y chuparás la sangre de toda tu raza;
Allí de tu hija, hermana, esposa,
A medianoche agotarás la corriente de la vida;
Mas abominarás el banquete que por fuerza
Tendrá que nutrir tu lívido cadáver viviente,
Tus víctimas ya aún antes de expirar,
Conocerán al demonio por tu señor;
Así maldiciéndome y tú maldiciéndolas,
Tus flores se marchitan en el tallo.
Pero una que por tu crimen deberá caer,
La más joven, la más amada de todas,
Te bendecirá con el nombre del padre:
Esa palabra envolverá tu corazón en llamas.
Mas tú deberás concluir tu faena y observar
El último tinte en sus mejillas, el último destello de sus ojos
Y la última vidriosa mirada tendrás que ver,
La que se congela sobre su inerte azul;
Luego, con mano impía arrancarás
Las trenzas de su rubia cabellera,
De la que, cuando en vida se cortaba un rizo
Se llevaba la prenda más preciada de cariño,
Pero que ahora tú te llevarás
como recuerdo de tu agonía.
Mas con lo mejor de tu misma sangre gotearán
Tus dientes rechinantes y tus labios lívidos;
En seguida a hurtadillas a tu tétrica tumba
Irás y con monstruos y demonios bramarás
Hasta que ellos horrorizados se aparten
De un espectro más maldito que ellos.
Recogido por John Polidori
domingo, 10 de noviembre de 2013
Thanatopía
-Mi padre fue el célebre doctor John Leen, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas, de Londres, y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre Memoria sobre el Old. Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en gloria.
(James Leen vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó):
-Se han reído de mí y de lo que llaman mis preocupaciones y ridiculeces. Los perdono porque, francamente, no sospechan ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro maravilloso William.
No saben que he sufrido mucho, que sufro mucho, aun las más amargas torturas, a causa de sus risas... Sí, les repito: no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de una casa abandonada; tiemblo al ruido misterioso que en las horas crepusculares brota de los boscajes en un camino; no me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago: no visito, en ninguna ciudad a la que llego, los cementerios; me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros, y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse, al amor del sueño, que la luz aparezca.
Tengo el horror de la que ¡oh Dios! tendré que nombrar: de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. Miren: esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma: cadáver... Se han reído, se ríen de mí: sea. Pero permítanme que les diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Leen, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya fui llevado a la casa de salud; por orden suya pues temía quizás que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto... Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo.
Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro, porque... Poned atención.
(Delgado, rubio, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto James Leen, en la mesa de la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía esos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando suele tener esos raros arranques. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios, y como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes de los famosos ciderellas dance. Así prosiguió esa noche su extraña narración, que no nos atrevimos a calificar de fumisterie, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la apreciación de los hechos.)
-Desde muy joven perdí a mi madre, y fui enviado por orden paterna a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año al establecimiento de educación en que yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos.
Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración.
Cuando he tocado este tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo, pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi imaginación en noches de luna... ¡Oh, cómo aprendí entonces a ser triste! Veo aún, por una ventana de mi cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses... ¿por qué había cipreses en el colegio?..., y a lo largo del parque, viejos Términos carcomidos, leprosos de tiempo, donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector... ¿para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas y una medianoche, os lo juro, una voz: "James". ¡Oh voz!
Al cumplir los veinte años se me anunció un día la visita de mi padre. Alegréme, a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él; alegréme, porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él.
Llegó más amable que otras veces; y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad para conmigo. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a Londres, que había concluido mis estudios; que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza... Su voz resonó grave, con cierta amabilidad para conmigo:
-He pensado, cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además -quería decirte-, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra, a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo, pues, vendrás conmigo.
¡Una madrastra! Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía... ¡una madrastra! Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Leen, quizá una espantable blue-stocking, o una cruel sabionda, o una bruja... Perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo, o quizá lo sé demasiado...
No contesté una sola palabra a mi padre y, conforme con su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres.
Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera obscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente: no había en casa uno solo de los antiguos sirvientes.
Cuatro o cinco viejos enclenques, con grandes libreas rojas y negras, se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardas, mudos. Penetramos en el gran salón. Todo estaba cambiado: los muebles de antes estaban substituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón.
Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía, preguntéle por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa que entonces yo no comprendía.
-La verás luego... Que la has de ver es seguro... James, mi hijito James, adiós. Te digo que la verás luego...
Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevaron con ustedes? Y tú, madre, madrecita mía, my sweet Lily, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo o pulverizado por una roca, o reducido a cenizas por la llama de un relámpago...
Fue esa misma noche, sí. Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera. Cuando desperté a eso de las nueve, las velas ardían en la habitación.
Lavéme. Mudéme. Luego sentí pasos: apareció mi padre. Por primera vez, ¡por primera vez!, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, se los aseguro: unos ojos como no han visto jamás, ni verán jamás: unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo: unos ojos que les harían temblar por la manera especial con que miraban.
-Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá, en el salón. Vamos.
Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer.
Ella...
Y mi padre:
-¡Acércate, mi pequeño James, acércate!
Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano... Oí entonces, como si viniese del gran retrato, del gran retrato envuelto en crespón, aquella voz del colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste: "¡James!".
Tendí mi mano. El contacto de aquella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella mano rígida, fría, fría... Y la mujer no me miraba. Balbucié un saludo, un cumplimiento.
Y mi padre:
-Esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale; aquí le tienes; ya es tu hijo también.
Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el espanto: aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto, un olor, olor... ese olor, ¡madre mía! ¡Dios mío! Ese olor... no se los quiero decir... porque ya lo saben, y les protesto: lo discuto aún, me eriza los cabellos.
Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, pálida, pálida una voz, una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo:
-James, nuestro querido James, hijito mío, acércate; quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca.
-¡Madre, socorro! ¡Ángeles de Dios, socorro! ¡Potestades celestes, todas, socorro! ¡Quiero partir de aquí pronto; que me saquen de aquí!
Oí la voz de mi padre:
-¡Cálmate, James! ¡Cálmate, hijo mío! Silencio, hijo mío.
-No -grité más alto, ya en lucha con los viejos de la servidumbre-. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el doctor Leen es un cruel asesino; que su mujer es un vampiro; ¡que está casado mi padre con una muerta!
Rubén Darío
(James Leen vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó):
-Se han reído de mí y de lo que llaman mis preocupaciones y ridiculeces. Los perdono porque, francamente, no sospechan ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro maravilloso William.
No saben que he sufrido mucho, que sufro mucho, aun las más amargas torturas, a causa de sus risas... Sí, les repito: no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de una casa abandonada; tiemblo al ruido misterioso que en las horas crepusculares brota de los boscajes en un camino; no me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago: no visito, en ninguna ciudad a la que llego, los cementerios; me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros, y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse, al amor del sueño, que la luz aparezca.
Tengo el horror de la que ¡oh Dios! tendré que nombrar: de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. Miren: esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma: cadáver... Se han reído, se ríen de mí: sea. Pero permítanme que les diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Leen, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya fui llevado a la casa de salud; por orden suya pues temía quizás que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto... Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo.
Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro, porque... Poned atención.
(Delgado, rubio, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto James Leen, en la mesa de la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía esos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando suele tener esos raros arranques. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios, y como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes de los famosos ciderellas dance. Así prosiguió esa noche su extraña narración, que no nos atrevimos a calificar de fumisterie, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la apreciación de los hechos.)
-Desde muy joven perdí a mi madre, y fui enviado por orden paterna a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año al establecimiento de educación en que yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos.
Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración.
Cuando he tocado este tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo, pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi imaginación en noches de luna... ¡Oh, cómo aprendí entonces a ser triste! Veo aún, por una ventana de mi cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses... ¿por qué había cipreses en el colegio?..., y a lo largo del parque, viejos Términos carcomidos, leprosos de tiempo, donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector... ¿para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas y una medianoche, os lo juro, una voz: "James". ¡Oh voz!
Al cumplir los veinte años se me anunció un día la visita de mi padre. Alegréme, a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él; alegréme, porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él.
Llegó más amable que otras veces; y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad para conmigo. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a Londres, que había concluido mis estudios; que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza... Su voz resonó grave, con cierta amabilidad para conmigo:
-He pensado, cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además -quería decirte-, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra, a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo, pues, vendrás conmigo.
¡Una madrastra! Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía... ¡una madrastra! Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Leen, quizá una espantable blue-stocking, o una cruel sabionda, o una bruja... Perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo, o quizá lo sé demasiado...
No contesté una sola palabra a mi padre y, conforme con su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres.
Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera obscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente: no había en casa uno solo de los antiguos sirvientes.
Cuatro o cinco viejos enclenques, con grandes libreas rojas y negras, se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardas, mudos. Penetramos en el gran salón. Todo estaba cambiado: los muebles de antes estaban substituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón.
Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía, preguntéle por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa que entonces yo no comprendía.
-La verás luego... Que la has de ver es seguro... James, mi hijito James, adiós. Te digo que la verás luego...
Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevaron con ustedes? Y tú, madre, madrecita mía, my sweet Lily, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo o pulverizado por una roca, o reducido a cenizas por la llama de un relámpago...
Fue esa misma noche, sí. Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera. Cuando desperté a eso de las nueve, las velas ardían en la habitación.
Lavéme. Mudéme. Luego sentí pasos: apareció mi padre. Por primera vez, ¡por primera vez!, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, se los aseguro: unos ojos como no han visto jamás, ni verán jamás: unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo: unos ojos que les harían temblar por la manera especial con que miraban.
-Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá, en el salón. Vamos.
Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer.
Ella...
Y mi padre:
-¡Acércate, mi pequeño James, acércate!
Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano... Oí entonces, como si viniese del gran retrato, del gran retrato envuelto en crespón, aquella voz del colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste: "¡James!".
Tendí mi mano. El contacto de aquella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella mano rígida, fría, fría... Y la mujer no me miraba. Balbucié un saludo, un cumplimiento.
Y mi padre:
-Esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale; aquí le tienes; ya es tu hijo también.
Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el espanto: aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto, un olor, olor... ese olor, ¡madre mía! ¡Dios mío! Ese olor... no se los quiero decir... porque ya lo saben, y les protesto: lo discuto aún, me eriza los cabellos.
Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, pálida, pálida una voz, una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo:
-James, nuestro querido James, hijito mío, acércate; quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca.
-¡Madre, socorro! ¡Ángeles de Dios, socorro! ¡Potestades celestes, todas, socorro! ¡Quiero partir de aquí pronto; que me saquen de aquí!
Oí la voz de mi padre:
-¡Cálmate, James! ¡Cálmate, hijo mío! Silencio, hijo mío.
-No -grité más alto, ya en lucha con los viejos de la servidumbre-. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el doctor Leen es un cruel asesino; que su mujer es un vampiro; ¡que está casado mi padre con una muerta!
Rubén Darío
viernes, 8 de noviembre de 2013
Una noche de espanto
Iván Ivanovitch Panihidin palideció y, con voz emocionada, empezó a contar su historia:
-Había una densa niebla que cubría la ciudad, cuando, en la víspera del año nuevo, regresaba yo a mi casa después de haber pasado la velada en la de un amigo. Una buena parte de dicha velada había estado dedicada al espiritismo. Las callejuelas por las que tenía que pasar no estaban alumbradas y había que andar casi a tientas. Esto ocurría en Moscú, donde yo vivía, en un barrio muy apartado. El camino era largo; los pensamientos, pesados; la angustia oprimía mi corazón...
>>Tu existencia se apaga...; arrepiéntete...>>, me había dicho el espíritu de Espinosa, al que habíamos consultado.
>>Le pedí que especificara algo más, y entonces no solamente repitió la misma sentencia, sino que añadió: <<Esta misma noche.>>
>>Desde luego, yo no creo en el espiritismo. Pero las ideas y las alusiones a la muerte me dejan abatido.
>>La muerte es ineludible e inminente. Pero, a pesar de todo, es una idea que los hombres rehúyen...
>>En medio de las tinieblas, mientras la lluvia caía incesante y el viento aullaba lastimero, a mi alrededor no se veía ni un ser vivo ni se oía una voz humana; mi alma era presa de un temor incomprensible. Yo, hombre exento de prejuicios, iba a toda prisa temiendo mirar atrás. Tenía la impresión de que si volvía la cara la muerte se me aparecería bajo forma fantasmal.
Panihidin lanzó un suspiro, bebió un trago de agua y siguió:
-Este miedo irracional, pero comprensible, no me dejaba un solo momento. Subí los cuatro pisos de mi casa y abrí la puerta de mi habitación. Mi modesto cuarto estaba a oscuras. El viento ululaba en la chimenea, como quejándose de que lo hubiesen dejado puertas afuera.
>>Si he de creer en las palabras de Espinosa, mi muerte llegará esta misma noche, de la mano de ese ulular... ¡Brrr!... ¡Qué horror!>> Encendí un fósforo. La fuerza del viento creció y el gemido se convirtió en un aullido furioso. Los postigos temblaban como si alguien empujase en ellos.
>>Desgraciados los que carezcan de hogar en una noche como ésta>>, pensé...
>>No pude seguir con mis pensamientos, porque cuando la llama del fósforo alumbró el cuarto, un espectáculo inverosímil y pavoroso se ofreció a mis ojos.
>>Lástima fue que una ráfaga de viento no apagase mi fósforo. Porque de ser así, me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos... Grité, di un paso hacia la puerta y, lleno de terror y de desesperación, intenté no ver:
>>En medio de la habitación había un ataúd.
>>La llama del fósforo ardió durante poco tiempo. Sin embargo, el aspecto del ataúd quedó grabado en mis ojos. Era de brocado rosa, con una cruz de galón dorado en la tapa. El brocado, las asas y las patas de bronce, proclamaban que el difunto había sido adinerado. Por el tamaño y color del ataúd parecía que el muerto era joven y de gran estatura.
>>Sin detenerme a reflexionar, salí y, como un loco, me lancé escaleras abajo. Todo en la casa era oscuridad. Los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos.
>>Al verme en la calle me apoyé en un farol y traté de tranquilizarme. Mi corazón latía vertiginosamente; tenía la garganta seca... No me hubiera asombrado tanto si hubiese encontrado en mi cuarto un ladrón, un perro rabioso, un incendio... Tampoco si el techo se hubiese hundido, si el piso se hubiese desplomado... Todo esto es algo natural y concebible. Pero ¿cómo vino a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd lujoso, hecho evidentemente para alguien, rico... ¿Cómo había ido a parar a la humilde morada de un insignificante empleado? ¿Estaría vacío o habría un cadáver en su interior? ¿Y quién podía ser la desgraciada que me hizo tan terrible visita?
>>Si no es un milagro, será un crimen>>, pensé.
>>Mi espíritu se perdía en un laberinto de conjeturas. En mi ausencia la puerta estaba siempre cerrada, y el sitio donde escondía la llave solamente lo sabían mis mejores amigos. Pero ellos no iban a depositar un ataúd en mi cuarto. Se podía suponer que el fabricante lo llevó allí equivocadamente, pero, en tal caso, no se hubiera marchado sin haber cobrado su importe o, por lo menos, un anticipo.
>>Los espíritus que me habían anunciado la muerte, ¿me habrían provisto también del ataúd?
>>Yo no creía, y sigo sin creer, en el espiritismo. Pero hay que convenir que una coincidencia semejante aterra a cualquiera.
>>Es imposible -pensaba-. Soy un cobarde, un chiquillo. Habrá sido una alucinación. Al llegar a casa, estaba tan impresionado por la sesión de espiritismo, que los nervios me hicieron ver lo que no existía. ¡Está claro! ¿Qué otra cosa puede ser si no?>>
>>La lluvia me empapaba. El viento quitábame el gorro y me levantaba el abrigo... No podía quedarme allí, mas ¿adónde ir? ¿Regresar a casa y encontrarme otra vez frente al ataúd? No quería ni pensarlo; hubiera enloquecido al volver a ver aquella caja, que probablemente contenía un cadáver. Decidí ir a pasar la noche en casa de un amigo.
Panihidin se secó la frente bañada por un sudor frío, suspiró y continuó su relato:
-Mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que se hallaba ausente. Busqué la llave detrás de una viga en que la escondía, abrí la puerta y entré. Quitándome rápidamente el abrigo mojado, lo arrojé al suelo y me desplomé en el sofá. Las tinieblas eran completas; el viento rugía con más fuerza. Saqué los fósforos y encendí uno. Pero la tenue claridad no me tranquilizó. Al contrario, lo que vi me horrorizó. Vacilé unos segundos y huí alocadamente de aquel lugar... En la habitación de mi amigo había un ataúd... ¡de doble dimensión que el otro!
>>El color marrón le daba un aspecto más lúgubre... ¿Por qué se encontraba allí? No cabía la menor duda: estaba alucinado... Era imposible que en todas las habitaciones hubiese ataúdes. Indudablemente, donde quiera que fuese llevaría conmigo la terrible visión de la muerte.
>>Sufría yo, al parecer, una crisis nerviosa, provocada por aquella sesión espiritista y las palabras de Espinosa.
>>Me vuelvo loco -pensaba, aturdido, cogiéndome la cabeza-. ¡Dios mío! ¿Cómo remediar esto?>>
>>La cabeza me daba vueltas... Mis piernas se doblaban... Llovía a raudales; estaba calado hasta los huesos, sin gorra y sin abrigo... Imposible volver a buscarlos; estaba seguro de que todo aquello era una alucinación y, no obstante, el temor me atenazaba, mi rostro estaba inundado de sudor, los pelos se me erizaban...
>>Me volvía loco y exponíame a coger una pulmonía. Afortunadamente, recordé que en la misma calle en que estaba vivía un médico conocido mío, que precisamente había asistido a la sesión espiritista. Me encaminé hacia su casa. Como por aquella época aún no se había casado, ocupaba un cuarto de un quinto piso en un gran edificio.
>>Mis nervios hubieron de soportar todavía otro choque... Al subir la escalera oí un fuerte ruido: alguien bajaba corriendo, cerrando precipitadamente las puertas y gritando: <<¡Socorro! ¡Socorro! ¡Portero!>>
>>Instantes después vi aparecer una figura oscura que bajaba casi rodando por la escalera...
>>-¡Pagostof! -exclamé al reconocer a mi amigo el médico-. ¿Es usted? ¿Qué le pasa?
>>Pagostof se detuvo y me cogió la mano convulsivamente. Estaba muy pálido y respiraba con dificultad; su cuerpo temblaba; sus ojos giraban, desmesuradamente abiertos...
>>-¿Es usted, Panihidin? -me preguntó con voz ronca-. ¿Es verdaderamente usted? ¡Está más pálido que un muerto! ¡Dios mío! ¿No es acaso una alucinación? ¡Me infunde usted miedo!
>>-Pero ¿qué le sucede? ¿Qué ocurre?
>>-¡Amigo mío! ¡Qué suerte que sea usted verdaderamente! ¡Qué contento estoy de verlo! La maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. ¿No sabe usted lo que se me ha aparecido en mi cuarto? ¡Un ataúd!
>>Incrédulo, le pedí que me lo repitiera.
>>-¡Un ataúd! ¡Un auténtico ataúd! -dijo el médico, dejándose caer, extenuado, en la escalera-. No soy un hombre cobarde, pero hasta el mismo diablo se asustaría al verse frente a un ataúd en su cuarto, después de una sesión espiritista...
>>Entonces relaté al médico, balbuceando, lo de los dos ataúdes que había visto también yo. Durante unos minutos nos quedamos mudos de asombro, mirándonos. Luego, para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos.
>>-A ambos nos duelen los pellizcos -dijo por fin el médico-. Esto significa que no estamos soñando y que los ataúdes, el mío y los de usted, no son fenómenos visuales, sino que existen realmente. ¿Qué haremos?
>>Pasó una hora en conjeturas y suposiciones. Estábamos ateridos de frío, y, por fin, decidimos dominar nuestro temor en el cuarto del médico. Previnimos al portero, y subió con nosotros. Al entrar encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco, con flores y borlas doradas. El portero se persignó con devoción.
>>-Ahora miraremos -dijo el médico, temblando- si el ataúd está vacío o no.
>>Después de muchos titubeos, el médico se acercó y, castañeteándole los dientes por el miedo, alzó la tapa. Echamos una mirada y vimos que... el ataúd estaba vacío.
>>No había ningún cadáver dentro de él, pero sí una carta en la que se leía lo siguiente:
>>"Querido amigo: supongo que sabrás que los negocios de mi suegro van mal; tiene muchas deudas. Un día de éstos le embargarán, lo cual podría significar nuestra ruina y deshonra. Hemos decidido esconder todo lo de más valor, y como la fortuna de mi suegro está en ataúdes (es el de más fama en nuestra ciudad), tuvimos que poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen amigo, me ayudarás a defender nuestro honor y nuestra fortuna, y es en la seguridad de esto por lo que te envío un ataúd, con el ruego de que lo guardes hasta que pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos. No me negarás este favor. El ataúd no permanecerá en tu cuarto más de una semana. He mandado uno a cada uno de mis amigos, sabiendo de su nobleza y generosidad. Tu amigo. Ichelustin.">>
>>Después de aquella noche estuve enfermo de los nervios durante casi tres meses. Nuestro amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó su fortuna y su honra. Actualmente tiene una funeraria y construye panteones. Pero como sus negocios no prosperan demasiado, cada noche, al volver a mi casa, temo encontrarme, junto a mi cama, un catafalco o un panteón.>>
Antón Chéjov
-Había una densa niebla que cubría la ciudad, cuando, en la víspera del año nuevo, regresaba yo a mi casa después de haber pasado la velada en la de un amigo. Una buena parte de dicha velada había estado dedicada al espiritismo. Las callejuelas por las que tenía que pasar no estaban alumbradas y había que andar casi a tientas. Esto ocurría en Moscú, donde yo vivía, en un barrio muy apartado. El camino era largo; los pensamientos, pesados; la angustia oprimía mi corazón...
>>Tu existencia se apaga...; arrepiéntete...>>, me había dicho el espíritu de Espinosa, al que habíamos consultado.
>>Le pedí que especificara algo más, y entonces no solamente repitió la misma sentencia, sino que añadió: <<Esta misma noche.>>
>>Desde luego, yo no creo en el espiritismo. Pero las ideas y las alusiones a la muerte me dejan abatido.
>>La muerte es ineludible e inminente. Pero, a pesar de todo, es una idea que los hombres rehúyen...
>>En medio de las tinieblas, mientras la lluvia caía incesante y el viento aullaba lastimero, a mi alrededor no se veía ni un ser vivo ni se oía una voz humana; mi alma era presa de un temor incomprensible. Yo, hombre exento de prejuicios, iba a toda prisa temiendo mirar atrás. Tenía la impresión de que si volvía la cara la muerte se me aparecería bajo forma fantasmal.
Panihidin lanzó un suspiro, bebió un trago de agua y siguió:
-Este miedo irracional, pero comprensible, no me dejaba un solo momento. Subí los cuatro pisos de mi casa y abrí la puerta de mi habitación. Mi modesto cuarto estaba a oscuras. El viento ululaba en la chimenea, como quejándose de que lo hubiesen dejado puertas afuera.
>>Si he de creer en las palabras de Espinosa, mi muerte llegará esta misma noche, de la mano de ese ulular... ¡Brrr!... ¡Qué horror!>> Encendí un fósforo. La fuerza del viento creció y el gemido se convirtió en un aullido furioso. Los postigos temblaban como si alguien empujase en ellos.
>>Desgraciados los que carezcan de hogar en una noche como ésta>>, pensé...
>>No pude seguir con mis pensamientos, porque cuando la llama del fósforo alumbró el cuarto, un espectáculo inverosímil y pavoroso se ofreció a mis ojos.
>>Lástima fue que una ráfaga de viento no apagase mi fósforo. Porque de ser así, me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos... Grité, di un paso hacia la puerta y, lleno de terror y de desesperación, intenté no ver:
>>En medio de la habitación había un ataúd.
>>La llama del fósforo ardió durante poco tiempo. Sin embargo, el aspecto del ataúd quedó grabado en mis ojos. Era de brocado rosa, con una cruz de galón dorado en la tapa. El brocado, las asas y las patas de bronce, proclamaban que el difunto había sido adinerado. Por el tamaño y color del ataúd parecía que el muerto era joven y de gran estatura.
>>Sin detenerme a reflexionar, salí y, como un loco, me lancé escaleras abajo. Todo en la casa era oscuridad. Los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos.
>>Al verme en la calle me apoyé en un farol y traté de tranquilizarme. Mi corazón latía vertiginosamente; tenía la garganta seca... No me hubiera asombrado tanto si hubiese encontrado en mi cuarto un ladrón, un perro rabioso, un incendio... Tampoco si el techo se hubiese hundido, si el piso se hubiese desplomado... Todo esto es algo natural y concebible. Pero ¿cómo vino a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd lujoso, hecho evidentemente para alguien, rico... ¿Cómo había ido a parar a la humilde morada de un insignificante empleado? ¿Estaría vacío o habría un cadáver en su interior? ¿Y quién podía ser la desgraciada que me hizo tan terrible visita?
>>Si no es un milagro, será un crimen>>, pensé.
>>Mi espíritu se perdía en un laberinto de conjeturas. En mi ausencia la puerta estaba siempre cerrada, y el sitio donde escondía la llave solamente lo sabían mis mejores amigos. Pero ellos no iban a depositar un ataúd en mi cuarto. Se podía suponer que el fabricante lo llevó allí equivocadamente, pero, en tal caso, no se hubiera marchado sin haber cobrado su importe o, por lo menos, un anticipo.
>>Los espíritus que me habían anunciado la muerte, ¿me habrían provisto también del ataúd?
>>Yo no creía, y sigo sin creer, en el espiritismo. Pero hay que convenir que una coincidencia semejante aterra a cualquiera.
>>Es imposible -pensaba-. Soy un cobarde, un chiquillo. Habrá sido una alucinación. Al llegar a casa, estaba tan impresionado por la sesión de espiritismo, que los nervios me hicieron ver lo que no existía. ¡Está claro! ¿Qué otra cosa puede ser si no?>>
>>La lluvia me empapaba. El viento quitábame el gorro y me levantaba el abrigo... No podía quedarme allí, mas ¿adónde ir? ¿Regresar a casa y encontrarme otra vez frente al ataúd? No quería ni pensarlo; hubiera enloquecido al volver a ver aquella caja, que probablemente contenía un cadáver. Decidí ir a pasar la noche en casa de un amigo.
Panihidin se secó la frente bañada por un sudor frío, suspiró y continuó su relato:
-Mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que se hallaba ausente. Busqué la llave detrás de una viga en que la escondía, abrí la puerta y entré. Quitándome rápidamente el abrigo mojado, lo arrojé al suelo y me desplomé en el sofá. Las tinieblas eran completas; el viento rugía con más fuerza. Saqué los fósforos y encendí uno. Pero la tenue claridad no me tranquilizó. Al contrario, lo que vi me horrorizó. Vacilé unos segundos y huí alocadamente de aquel lugar... En la habitación de mi amigo había un ataúd... ¡de doble dimensión que el otro!
>>El color marrón le daba un aspecto más lúgubre... ¿Por qué se encontraba allí? No cabía la menor duda: estaba alucinado... Era imposible que en todas las habitaciones hubiese ataúdes. Indudablemente, donde quiera que fuese llevaría conmigo la terrible visión de la muerte.
>>Sufría yo, al parecer, una crisis nerviosa, provocada por aquella sesión espiritista y las palabras de Espinosa.
>>Me vuelvo loco -pensaba, aturdido, cogiéndome la cabeza-. ¡Dios mío! ¿Cómo remediar esto?>>
>>La cabeza me daba vueltas... Mis piernas se doblaban... Llovía a raudales; estaba calado hasta los huesos, sin gorra y sin abrigo... Imposible volver a buscarlos; estaba seguro de que todo aquello era una alucinación y, no obstante, el temor me atenazaba, mi rostro estaba inundado de sudor, los pelos se me erizaban...
>>Me volvía loco y exponíame a coger una pulmonía. Afortunadamente, recordé que en la misma calle en que estaba vivía un médico conocido mío, que precisamente había asistido a la sesión espiritista. Me encaminé hacia su casa. Como por aquella época aún no se había casado, ocupaba un cuarto de un quinto piso en un gran edificio.
>>Mis nervios hubieron de soportar todavía otro choque... Al subir la escalera oí un fuerte ruido: alguien bajaba corriendo, cerrando precipitadamente las puertas y gritando: <<¡Socorro! ¡Socorro! ¡Portero!>>
>>Instantes después vi aparecer una figura oscura que bajaba casi rodando por la escalera...
>>-¡Pagostof! -exclamé al reconocer a mi amigo el médico-. ¿Es usted? ¿Qué le pasa?
>>Pagostof se detuvo y me cogió la mano convulsivamente. Estaba muy pálido y respiraba con dificultad; su cuerpo temblaba; sus ojos giraban, desmesuradamente abiertos...
>>-¿Es usted, Panihidin? -me preguntó con voz ronca-. ¿Es verdaderamente usted? ¡Está más pálido que un muerto! ¡Dios mío! ¿No es acaso una alucinación? ¡Me infunde usted miedo!
>>-Pero ¿qué le sucede? ¿Qué ocurre?
>>-¡Amigo mío! ¡Qué suerte que sea usted verdaderamente! ¡Qué contento estoy de verlo! La maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. ¿No sabe usted lo que se me ha aparecido en mi cuarto? ¡Un ataúd!
>>Incrédulo, le pedí que me lo repitiera.
>>-¡Un ataúd! ¡Un auténtico ataúd! -dijo el médico, dejándose caer, extenuado, en la escalera-. No soy un hombre cobarde, pero hasta el mismo diablo se asustaría al verse frente a un ataúd en su cuarto, después de una sesión espiritista...
>>Entonces relaté al médico, balbuceando, lo de los dos ataúdes que había visto también yo. Durante unos minutos nos quedamos mudos de asombro, mirándonos. Luego, para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos.
>>-A ambos nos duelen los pellizcos -dijo por fin el médico-. Esto significa que no estamos soñando y que los ataúdes, el mío y los de usted, no son fenómenos visuales, sino que existen realmente. ¿Qué haremos?
>>Pasó una hora en conjeturas y suposiciones. Estábamos ateridos de frío, y, por fin, decidimos dominar nuestro temor en el cuarto del médico. Previnimos al portero, y subió con nosotros. Al entrar encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco, con flores y borlas doradas. El portero se persignó con devoción.
>>-Ahora miraremos -dijo el médico, temblando- si el ataúd está vacío o no.
>>Después de muchos titubeos, el médico se acercó y, castañeteándole los dientes por el miedo, alzó la tapa. Echamos una mirada y vimos que... el ataúd estaba vacío.
>>No había ningún cadáver dentro de él, pero sí una carta en la que se leía lo siguiente:
>>"Querido amigo: supongo que sabrás que los negocios de mi suegro van mal; tiene muchas deudas. Un día de éstos le embargarán, lo cual podría significar nuestra ruina y deshonra. Hemos decidido esconder todo lo de más valor, y como la fortuna de mi suegro está en ataúdes (es el de más fama en nuestra ciudad), tuvimos que poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen amigo, me ayudarás a defender nuestro honor y nuestra fortuna, y es en la seguridad de esto por lo que te envío un ataúd, con el ruego de que lo guardes hasta que pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos. No me negarás este favor. El ataúd no permanecerá en tu cuarto más de una semana. He mandado uno a cada uno de mis amigos, sabiendo de su nobleza y generosidad. Tu amigo. Ichelustin.">>
>>Después de aquella noche estuve enfermo de los nervios durante casi tres meses. Nuestro amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó su fortuna y su honra. Actualmente tiene una funeraria y construye panteones. Pero como sus negocios no prosperan demasiado, cada noche, al volver a mi casa, temo encontrarme, junto a mi cama, un catafalco o un panteón.>>
Antón Chéjov
jueves, 7 de noviembre de 2013
Farmacia encantada de M. G., en G. (E.).
M. G. A., de 58 años, farmacéutico en G., declara:
<<Es completamente cierto que han sucedido en mi casa hechos anormales del 10 al 28 de diciembre de 1929, para volver a comenzar de nuevo el 3 de enero de 1930, tras una interrupción de seis días.
>>Martes, 10 de diciembre de 1929. En el laboratorio cayó un tubo de estufa; intenté colocarlo otra vez en su sitio, pero no tuve éxito. Puse el tubo encima de un mueble que estaba cerca y, por tercera vez, el tubo cayó al suelo sin que pudiera explicarme cómo pudo suceder tal cosa.
>>Miércoles, 11. Cuando la criada salía de la estancia, las cajas de pastillas y de sellos que estaban sobre una estantería cercana al tubo se cayeron delante de la mujer. Creí que sería debido al portazo, pero las cajas volvieron a caer luego varias veces.
>>Jueves, 12, hacia las 8 h. Igual que el día anterior, cayeron dos tarros, con una media hora de intervalo, siempre en la misma pieza.
>>Viernes, 13. En el transcurso del día cayeron 5 ó 6 tarros de la estantería ya citada.
>>El sábado, día 14, domingo 15 y lunes 16 pasaron sin incidentes.
>>Martes, 17, hacia las 17 h. La criada estaba haciendo la limpieza en la farmacia cuando cayó detrás de nosotros (mi esposa y yo) un tarro de dos litros. También cayeron al suelo varios tarritos de polvos. La criada seguía en la sala, aunque en el lugar opuesto.
>>Fui a hablar con el párroco, quien me entregó unas medallas de san Benito, que he puesto sobre las estanterías amenazadas.
>>Miércoles, 18. En la farmacia, alrededor de las 17 ó 18 h. cayeron los tarros de polvos, a pesar de las medallas. Algo más tarde, en el laboratorio, cayeron sobre la cabeza de la criada dos botellas de a litro, una botellita vacía y un mortero.
>>Jueves, 19. En el laboratorio cayó un tarro de dos litros, el cual contenía dos kilos de naftalina y que, vacío, pesaba dos kilos. En su caída esquivó un mueble antes de romperse a dos o tres metros de distancia del punto sobre el que hubiera debido caer normalmente. Una botella vacía que estaba en el suelo dio un salto para caer en el mismo sitio, con el consiguiente estrépito. Un tarrito de alcanfor en polvo, que estaba por el suelo, atravesó dos habitaciones para ir a estrellarse contra una puerta situada a cinco o seis metros de su punto de partida. Otro tarrito, que se hallaba sobre una estantería situada detrás de una pila de sacos, saltó por encima de éstos para irse a romper en medio de la pieza. Todos estos hechos parecían tener como objetivo a la criada, que trabajaba en la pieza contigua.
>>El viernes, 20, el señor párroco de E. bendijo la casa alrededor de las 5 h. Cinco minutos más tarde, un tarro fue a romperse cerca de la puerta de la sala en donde estaba reunido todo el mundo.
>>El sábado 21 me dirigí a E. Entre las nueve y las cinco, la criada hizo la limpieza de la farmacia; detrás de ella cayeron, de una altura de 1,50 m. y causaron gran ruido, 2 litros de vino de Breyne, unos paquetes y una balanza de precisión metida dentro de una campana de cristal. No se rompió nada. En el laboratorio se abrió un armario, del que cayó gran número de paquetitos.
>>Lunes, 23. Siempre entre las cinco y las nueve examiné mis tarros y advertí que faltaba uno de dos litros. Lo busqué por toda la casa y lo encontré sobre una pequeña estantería del laboratorio. Había salvado una distancia de 7 a 8 metros.
>>Martes, 24. Entre las cinco y las nueve cayeron, de golpe, una veintena de botellas vacías, produciendo gran estrépito. Doce de ellas se rompieron. Hacia las 20 h, cayó un tarro en la farmacia mientras la criada subía del sótano, que se hallaba en el otro extremo de la casa.
>>Miércoles, 25. Hacia las 20 h, un tarro fue proyectado a dos o tres metros, hasta alcanzar el centro de la farmacia.
>>Jueves, 26. De un armario empotrado salieron proyectados dos embudos y quedaron pulverizados; un mortero de mármol, de 20 kilos de peso, se volcó con su peana. En la farmacia, un tarro de 5 litros salvó una distancia de 4 ó 5 metros, para irse a romper en medio de la pieza, y armó tal ruido, que los vecinos acudieron para ver lo que sucedía.>>
Fenómenos análogos se produjeron el viernes 27 y el sábado 28 de diciembre, pero sería prolijo detallarlos. Tras una semana sin incidentes, las manifestaciones volvieron a producirse el 3 de enero y el martes 7 de enero. Se sucedieron con una intensidad singular.
Monsieur G. sigue relatando:
<<El martes 7 de enero se produjeron treinta y seis manifestaciones. Un rodillo cayó al suelo; lo recogí y lo puse en su sitio. Entré en la farmacia, e inmediatamente el rodillo se proyectó con fuerza hacia la puerta de la farmacia. Volví a recogerlo, y entonces todos los objetos que había en el laboratorio (sombrero, calzado, paraguas, periódicos, etcétera, y, particularmente, mi sombrero) saltaron varias veces. Un taburete puesto contra un armario empotrado, a fin de que éste no se abriera, fue arrojado al extremo opuesto de la pieza. Una silla colocada contra un aparador fue proyectada en el aire, y la criada, que se encontraba en la estancia contigua, la vio saltar a 2 metros de altura.
>>Mi yerno, L. R., puso en su sitio un bote de malvavisco, así como mi sombrero, y dijo: "Veremos si vuelven a caer." Inmediatamente, el sombrero cayó y fue a parar a sus pies. Cinco minutos más tarde, el bote fue rodando hasta sus pies.
>>Mi hijo A., que había venido a visitarme, me aconsejó que despidiera a la criada, puesto que los fenómenos parecían producirse por causa de ella. Dos minutos antes de su marcha, la familia, que estaba reunida en la farmacia, vio llegar de un salto mi sombrero. Lo volví a colgar, pero el sombrero dio un nuevo salto y pasó rozando la cara de mi hijo.
>>Desde que se marchó la criada no se volvió a producir ningún otro incidente y se restableció la calma.
>>Hecha la lectura, lo corrobora y firma.
>>(Firmado: Monsieur G., farmacéutico de G.).
Atestado n.º 29 del 29 de enero de 1930. Brigada de gendarmería de G.
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Cuatro en punto
Aproximadamente a las dos de la madrugada supe que iba a suceder. Los inmensos y negros silencios de la profundidad de la noche me lo dijeron y un grillo monstruoso que chirriaba con insistencia demasiado espantosa para carecer de significado me lo confirmó. Iba a ser a las cuatro en punto: a las cuatro de la madrugada, antes del alba, tal como él dijo que sería. No me lo había creído del todo, porque las profecías de los locos con ansias de venganza raramente suelen ser tomadas en serio. Además, no me sentía exactamente culpable de lo que le había ocurrido a las cuatro en punto de aquella otra madrugada; aquella terrible madrugada cuyo recuerdo no me abandonará jamás. Y cuando, al cabo, estuvo muerto y enterrado en el viejo cementerio al otro lado de la carretera que puedo ver desde las ventanas de la parte oriental de mi casa, tuve la seguridad de que su maldición no iba a cumplirse. ¿No había visto su arcilla sin vida sepultada por descomunales paletadas de tierra mohosa? ¿Podía no sentir la seguridad de que sus desmenuzados huesos no contaban con la fuerza suficiente para volcar sobre mí la condenación cierto día a una hora estipulada con tanta precisión? Tales, ciertamente, habían sido mis pensamientos hasta esta perturbadora noche: noche de caos increíble, quebrantadoras certezas y portentos sin nombre.
Me había retirado pronto con la fatua esperanza de poder entregar unas cuantas horas al sueño a pesar de la profecía que pesaba sobre mi cabeza. Y ya que la hora estaba al caer, hallaba más y más difícil deshacerme de los vagos presentimientos que habían permanecido siempre agazapados en los rincones de mi cerebro. Mientras las frías sábanas proporcionaban tibieza a mi cuerpo enfebrecido, no podía encontrar nada que pudiera acallar la irritante temperatura de mi mente; pero permanecía atenta e intranquilamente en vela, probando ora esta posición ora aquella, en un esfuerzo desesperado por erradicar tajantemente aquella noción tan roedoramente pertinaz: sucederá a las cuatro en punto.
¿Se debía mi desasosegada agitación a lo que me rodeaba; a la fatídica localidad en que permanecía desde hacía tantos años? ¿Por qué, me preguntaba con amargura, había permitido que tal circunstancia cerniera su filo sobre mí, especialmente esta noche destacada entre todas las restantes, en esta casa tan llena de recuerdos y esta habitación tan saturada de reminiscencias, cuyas ventanas dan a la solitaria carretera y al viejo cementerio municipal? Para los ojos de mi memoria, todos los detalles de aquella necrópolis alejada de la inmodestia se alzaba ante mí: su blanca tapia, sus fustes de granito semejantes a espectros y los miasmas que exhalaban aquellos sobre los que se cebaban los gusanos. Por último, la fuerza de la imagen concebida condujo mi visión a profundidades más remotas y más prohibidas y vi bajo la hierba descuidada las silentes formas de las cosas que exhalaban los miasmas: los calmos durmientes, las cosas podridas, las cosas que se retorcían frenéticamente dentro de los ataúdes antes de la venida del sueño y apacibles huesos en todos los estadios de la corrupción, desde el esqueleto completo y coherente hasta el pestilente puñado de polvo. Lo que más envidiaba era el polvo. De pronto, un nuevo terror me atenazó cuando la fantasía me llevó a su sepulcro. No me atrevía a traspasar el umbral de aquella tumba y habría gritado de no haber existido un algo que sedujera el poder maligno que arrastraba mi visión imaginaria. Aquel algo fue una repentina ráfaga de viento, brotado de ninguna parte en mitad de la tranquila noche, que sacudió el postigo de la ventana que tenía más cerca, lo lanzó hacia atrás con enérgico envión y descubrió a mi nictalopía anímica el antiguo cementerio que descollaba espectralmente bajo una luna mañanera.
Hablo de la ráfaga como de algo misericordioso, pese a saber ahora que se trataba sólo de una circunstancia pasajera y burlona. Pues no bien mis ojos se habían acostumbrado al espectáculo y a la iluminación cuando me vi poseído por un presentimiento abrupto, demasiado inconfundible esta vez para considerarlo un fantasma vacuo, agüero que se levantó de entre las resplandecientes tumbas al otro lado de la carretera. Tras haber mirado con aprensión instintiva hacia el lugar donde él yacía convertido en polvo -imagen separada de mis ojos por el marco de la ventana-, percibí con agitación la proximidad de un algo que fluía amenazante de aquella dirección inequívoca; vaga, vaporosa, informe masa de sustancia blanquigris, sustancia de espíritu empero, apagada y tenue y sin embargo creando y aumentando en todo momento una potencialidad espantosa y cataclísmica. Hice lo que pude por alejarlo como un fenómeno meteorológico natural, pero mientras lo hacía su hórrido, portentoso y deliberado carácter hizo crecer en mí con redoblada fuerza nuevos escalofríos de horror y aprensión; tanto que apenas me preparé para la culminación definida, malévola y cargada de intenciones que no tardó en ocurrir. Aquella culminación, trayendo consigo una nauseabunda y simbólica anticipación del final, fue igualmente sencilla e insidiosa. El vapor se densificaba y acumulaba por momentos, acabando por adoptar un aspecto semitangible; mientras, la superficie delantera se iba convirtiendo gradualmente en algo de contorno circular y notoriamente cóncavo; y entonces cesó su avance y quedó espectralmente inmóvil al final de la carretera. Mientras esto ocurría, temblando desmayadamente en el húmedo aire de la noche bajo aquella luna ultraterrena, vi que el aspecto de aquello no era ni más ni menos que el de la pulida y gigantesca esfera de un deforme reloj.
Nefandos sucesos transcurrieron con orden demoníaco. En la parte inferior derecha de la vaporosa esfera tomó forma una negra y formidable criatura, informe y sólo vista a medias, no obstante poseer cuatro dedos prominentes que bailoteaban glotonamente hacia mí: zarpas que hedían a nociva fatalidad por su contorno y ubicación exactos, puesto que conformaban demasiado a las claras los odiados rasgos y llenaban demasiado inconfundiblemente la posición precisa del numeral IV sobre el trémulo y maldito dial. En aquel momento, la monstruosidad salió o se desgajó de la cóncava superficie del dial y comenzó a acercarse por algún inexplicable medio de locomoción. Las cuatro garras, largas, delgadas, tiesas, eran tan visibles que se perfilaba en sus extremos la existencia de tentáculos desagradables y de aspecto amenazador, todos poseídos de una inteligencia vil que ganaba poco a poco una velocidad que aumentaba hasta el punto de poder percibir desde mi puesto de observación el hiriente vértigo de su movimiento. Y con horror superlativo comenzaron a llegar hasta mis oídos los sonidos crípticos y sutiles que taladraron el intenso silencio de la noche; ampliados un millar de veces y con una voz que me recordaba la abominable hora de las cuatro. En vano intenté cubrirme con la colcha para apagarlos; en vano intenté cubrirlos con mis alaridos. Estaba mudo y paralizado, y no obstante agonizantemente consciente de todos los colores y sonidos antinaturales que habitaban la devastadora quietud maldecida por la luna. En cierto momento quise hundir mi cabeza bajo la frazada -momento en que el chirrido del grillo que afirmaba las cuatro en punto pareció reventar mi cerebro-, pero no conseguí sino agravar el terror haciendo que los bramidos de la detestable criatura me zarandearan como impactos de un titánico acotillo.
Luego, en tanto sacaba la cabeza de refugio tan inútil, descubrí que un aumentado diabolismo hostigaba mis ojos. Sobre la pared recién pintada de mi cuarto, como evocados por el monstruo tentacular de la tumba, una miríada de seres danzaban grotescamente ante mí, seres negros, grises, blancos, tales que sólo la fantasía de los marcados por Dios podría verlos. Algunos eran de pequeñez infinitesimal; otros cubrían vastas áreas. En sus menores detalles poseían una grotesca y horrible individualidad; en términos generales conformaban en conjunto el mismo espectáculo de pesadilla, a pesar de su tamaño considerablemente variado. Por segunda vez intenté apartar aquellas anormalidades de la noche y por segunda vez me vi abocado al fracaso. Las cosas que bailaban en la pared crecían y menguaban en magnitud, avanzando y retrocediendo a medida que recorrían el tracto de su morbosa y amenazadora medida. Y el aspecto de todos era el de algún demonio con rostro de reloj con una hora eternamente señalada: la odiosa y sentenciadora hora de las cuatro.
Frustrado ante la tentativa de apartar aquel delirio cercador y perpetuamente móvil, miré una vez más hacia la ventana abierta y contemplé otra vez al monstruo que había venido de la tumba. Había sido horrible; indescriptible era ahora. La criatura, al principio de una sustancia indeterminada, estaba compuesto en aquel instante de un rojo y maligno fuego; y ondulaba repulsivamente sus cuatro garras tentaculares: lenguas sin palabras de llama viviente. Me miraba y remiraba instalado en la negrura; furtiva, burlonamente; ya avanzando, ya retirándose. Entonces, en el tenebroso silencio, las cuatro contorsionadas garras de fuego llamaron con ademán solícito a sus demoníacas y danzantes compañas de las paredes y parecieron marcar el tiempo rítmicamente a la aturdidora zarabanda hasta que el mundo se convirtió en vórtice rotatorio de trasgos que saltaban, hacían cabriolas, volaban, observaban con lujuria, insultaban, amenazaban eternos cuatro en punto.
De algún lugar, comenzando a retirarse y avanzar sobre el mar semejante a la esfinge y las febriles ciénagas, escuché sollozar el temprano viento de la mañana; suavemente al principio, luego más alto y más alto hasta que su carga incesante se abatió como un diluvio de horrísona y atropellante barahúnda que portaba siempre la nefanda amenaza <<cuatro en punto, cuatro en punto, CUATRO EN PUNTO>>. Creció monótonamente, pasando del apagado susurro al estruendo ensordecedor, catarata gigantesca, para alcanzar por último un punto de culminación y un inmediato descenso. Mientras se amortiguaba en la distancia, dejó en mis oídos una vibración parecida a la que se escucha cuando pasa rápidamente un tren imponderable; esto y un terror absoluto cuya intensidad le prestaba algo de la tranquilidad de la resignación.
El final está cerca. Toda visión, todo sonido se habían convertido en un vasto y caótico remolino de amenaza letal y clamorosa confundido con todos los fantasmales e insoportables cuatro-en-punto que habían existido desde que los tiempos inmemoriales vieron sus orígenes y con todos los que existirían en las eternidades por venir. El monstruo llameante se acerca en este momento, rozando mi rostro sus tentáculos óseos mientras sus curvas garras rabiosas avanzan hacia mi cuello. Al menos puedo ver su cara a través de los agitados y fosforescentes vapores del miasmático cementerio y con un dolor agudo advierto que es en esencia una espantosa, colosal, gargolesca caricatura de su rostro: el rostro de aquel de cuya inquieta sepultura ha brotado esto. Sé ahora que el anatema que pesaba sobre mí se ha cumplido; que las estrambóticas amenazas del loco fueron verdaderamente las demoníacas maldiciones de un diablo poderoso y que mi inocencia no encontrará protección ninguna contra la maligna voluntad que está a punto de cumplir una venganza sin causa. Está resuelto a pagarme con interés lo que sufrió en aquella hora espectral; resuelto a arrancarme del mundo y arrastrarme a los reinos que sólo conocen el loco y el poseso.
Y mientras permanezco entre las llamas del infierno y el tumulto de las feroces garras que se acercan criminalmente a mi cuello, oigo procedente de la repisa de la chimenea el débil y zumbante sonido de un reloj; zumbido que me informa de que está a punto de sonar la hora cuya denominación fluye ahora sin cesar de la mortuoria y cavernosa garganta del monstruo graznador, burlón y traqueteante que tengo ante mí: la maldecida hora infernal de las cuatro en punto.
Frustrado ante la tentativa de apartar aquel delirio cercador y perpetuamente móvil, miré una vez más hacia la ventana abierta y contemplé otra vez al monstruo que había venido de la tumba. Había sido horrible; indescriptible era ahora. La criatura, al principio de una sustancia indeterminada, estaba compuesto en aquel instante de un rojo y maligno fuego; y ondulaba repulsivamente sus cuatro garras tentaculares: lenguas sin palabras de llama viviente. Me miraba y remiraba instalado en la negrura; furtiva, burlonamente; ya avanzando, ya retirándose. Entonces, en el tenebroso silencio, las cuatro contorsionadas garras de fuego llamaron con ademán solícito a sus demoníacas y danzantes compañas de las paredes y parecieron marcar el tiempo rítmicamente a la aturdidora zarabanda hasta que el mundo se convirtió en vórtice rotatorio de trasgos que saltaban, hacían cabriolas, volaban, observaban con lujuria, insultaban, amenazaban eternos cuatro en punto.
De algún lugar, comenzando a retirarse y avanzar sobre el mar semejante a la esfinge y las febriles ciénagas, escuché sollozar el temprano viento de la mañana; suavemente al principio, luego más alto y más alto hasta que su carga incesante se abatió como un diluvio de horrísona y atropellante barahúnda que portaba siempre la nefanda amenaza <<cuatro en punto, cuatro en punto, CUATRO EN PUNTO>>. Creció monótonamente, pasando del apagado susurro al estruendo ensordecedor, catarata gigantesca, para alcanzar por último un punto de culminación y un inmediato descenso. Mientras se amortiguaba en la distancia, dejó en mis oídos una vibración parecida a la que se escucha cuando pasa rápidamente un tren imponderable; esto y un terror absoluto cuya intensidad le prestaba algo de la tranquilidad de la resignación.
El final está cerca. Toda visión, todo sonido se habían convertido en un vasto y caótico remolino de amenaza letal y clamorosa confundido con todos los fantasmales e insoportables cuatro-en-punto que habían existido desde que los tiempos inmemoriales vieron sus orígenes y con todos los que existirían en las eternidades por venir. El monstruo llameante se acerca en este momento, rozando mi rostro sus tentáculos óseos mientras sus curvas garras rabiosas avanzan hacia mi cuello. Al menos puedo ver su cara a través de los agitados y fosforescentes vapores del miasmático cementerio y con un dolor agudo advierto que es en esencia una espantosa, colosal, gargolesca caricatura de su rostro: el rostro de aquel de cuya inquieta sepultura ha brotado esto. Sé ahora que el anatema que pesaba sobre mí se ha cumplido; que las estrambóticas amenazas del loco fueron verdaderamente las demoníacas maldiciones de un diablo poderoso y que mi inocencia no encontrará protección ninguna contra la maligna voluntad que está a punto de cumplir una venganza sin causa. Está resuelto a pagarme con interés lo que sufrió en aquella hora espectral; resuelto a arrancarme del mundo y arrastrarme a los reinos que sólo conocen el loco y el poseso.
Y mientras permanezco entre las llamas del infierno y el tumulto de las feroces garras que se acercan criminalmente a mi cuello, oigo procedente de la repisa de la chimenea el débil y zumbante sonido de un reloj; zumbido que me informa de que está a punto de sonar la hora cuya denominación fluye ahora sin cesar de la mortuoria y cavernosa garganta del monstruo graznador, burlón y traqueteante que tengo ante mí: la maldecida hora infernal de las cuatro en punto.
H. P. Lovecraft y Sonia Green
Suscribirse a:
Entradas (Atom)